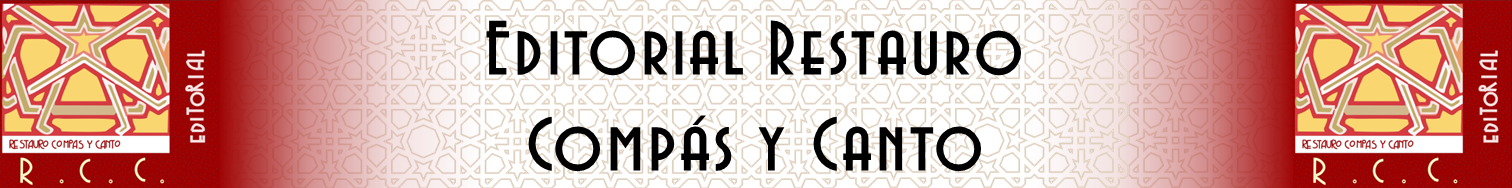Social inequality and its Urban Space: A brief theoretical interpretation
Miguel Ángel Vite Péreza
aDoctor en sociología: E-mail, ORCID
Recibido: 22 de mayo del 2022 | Aceptado: 28 de octubre del 2022 | Publicado: 30 de noviembre del 2022
Resumen
El objetivo de este artículo es interpretar, desde un punto de vista teórico, la desigualdad social, para establecer su impacto en la reorganización de la ciudad capitalista, a través de un cambio presentado en sus actividades económicas. En un primer momento, la urbe fue la ciudad industrial; en un segundo momento, la ciudad postindustrial o de servicios; y en un tercer momento, la ciudad fragmentada o segregada, donde la inversión privada buscó la creación de zonas exclusivas de consumo y de vivienda. La manera en que se procedió fue mediante el análisis del sentido o significado de los hechos estudiados, derivado de los puntos de vista teóricos sobre lo urbano. El resultado obtenido mostró un probable vínculo entre la desigualdad social y la reorganización del espacio urbano, lo que indica que la desigualdad social tiene un significado territorial y no sólo socioeconómico.
Palabras clave: Desigualdad social, ciudad industrial, ciudad postindustrial, ciudad segregada.
Abstract
The purpose of this article is to interpret, from a theoretical point of view, social inequality, to establish its impact on the reorganization of the capitalist city, through a change presented in the latter’s economic activities. Initially, we had the industrial city, subsequently, the post-industrial or city of services, and thirdly, the fragmented or segregated city, where private investment has attempted to create exclusive areas of consumption and housing. The way in which we proceeded was through the analysis of the meaning or significance of the facts studied, derived from the theoretical points of views on the urban. The result obtained showed a probable link between social inequality and the reorganization of the urban space, indicating that social inequality has not only a territorial manifestation but also a socioeconomic one.
Keywords: Social inequality, industrial city, post-industrial city, segregated city
Introducción
El propósito de este artículo es la elaboración de interpretaciones con sentido o significado sobre la articulación entre desigualdad social y desarrollo urbano. Para tal efecto, se escogieron tres tipos ideales de desigualdad social, construidos de acuerdo con la propuesta de la sociología comprensiva de Max Weber (1984). Por su parte, el desarrollo urbano se analizó, en un primer momento, mediante la existencia de la llamada ciudad industrial, organizada por las actividades económicas secundarias; y en un segundo momento, por la ciudad postindustrial, donde la unidad territorial urbana se fue consolidando a través de las actividades económicas de servicios.
Lo anterior no implica establecer una relación causal entre la desigualdad social y la reproducción de un orden económico y urbano, sino determinar cómo una dimensión de la llamada desigualdad social ha sido resultado de las transformaciones ocurridas en el proceso de producción capitalista que, en mayor o menor medida, ha ocurrido en la ciudad moderna capitalista.
Pero lo que llama la atención es cómo las ciudades, que por sus características morfológicas y socioeconómicas, desde un punto de vista general para el caso mexicano, se han reproducido mediante diferentes órdenes, no solamente a través del derivado de la norma y los reglamentos o de la planeación, sino desde el impuesto mediante mecanismos informales vinculados más a la autoconstrucción o la ocupación ilegal de predios, clasificados estos últimos como urbanos o de conservación, lo que se manifiesta como una disputa o conflicto por el territorio urbano, lo que resulta necesario para la realización de actividades económicas o de otro tipo.
Por tal motivo, se argumenta que el conflicto o la disputa por los llamados espacios públicos (calles y avenidas, parques, camellones), como parte de la infraestructura de las ciudades, adquiere un significado social diferente dentro de un fraccionamiento cerrado o amurallado, que se vuelve de uso exclusivo, generando exclusión, o que corresponde también al caso de un conjunto diferenciado de usuarios que los utiliza con fines particulares, argumentando que su carácter público favorece la apropiación privada, porque es de “todos”. Con ello también se reproduce la exclusión social con un significado diferente y más acorde, por ejemplo, con los motivos e intenciones de los usuarios.
Por otro lado, el intento de ligar a la desigualdad social y al desarrollo urbano, ha provocado el analizar el vínculo específico entre la dinámica económica capitalista territorializada, visualizada como aglomeración económica y demográfica, con las carencias generalizadas de amplias capas sociales: los pobres.
Las carencias han sido llamadas pobreza, y los colectivos que la presentan o sufren habitan las periferias de las ciudades capitales latinoamericanas. Y una manera de observar las carencias de estos grupos sociales es a través de la mala calidad de los servicios y de la infraestructura, lo que reproduce un espacio vulnerable, donde la integración social es deficiente, creando problemas como la criminalidad o la expansión de actividades económicas informales de bajos ingresos (Bayón, 2015).
Entonces, la elaboración de interpretaciones sobre la desigualdad social y la ciudad observada como una particular organización económica espacial, se aleja de la noción de pobreza porque existe una narración acorde con la sociología cultural[i], que presenta las relaciones sociales como excluyentes en el sentido de que se comparten o no las creencias y valores, desde donde se evalúa, de parte de sus integrantes, la interacción entre los miembros del mismo grupo, así como de los que no son parte de ese grupo. Asimismo, los lazos con su espacio cotidiano han posibilitado la creación de una identidad (Bayón, 2015, p. 16-17). Por eso, se justifica realizar la interpretación teórica acerca de la desigualdad social en un territorio urbano, lo que puede ser comprendido mediante los cambios que se han presentado en los procesos de producción capitalista, con consecuencias en la producción de un nuevo tipo de ciudad (Massey, 2012, p. 66).
El derivar el significado social, desde la teoría de la desigualdad social elegida, no invalida el observar una relación con el espacio urbano, el cual es una construcción cambiante, ligada a procesos sociales (entre actores) y económicos (entre inversionistas privados). De este modo, la sociología urbana estudiaría los procesos sociales y económicos que han transformado la morfología física del espacio urbano (Ullán de la Rosa, 2014, p. 11).
Por ello, la teoría elegida sobre la desigualdad social se relaciona con los procesos económicos que han configurado, en su momento, la ciudad industrial, la ciudad postindustrial o de servicios, así como la ciudad fragmentada o segregada. Para cumplir con el objetivo del artículo, el mismo se dividió en cinco partes.
La primera parte presenta el proceder, es decir, la llamada metodología, donde se destacó que el método tiene una intencionalidad no desprendida sólo de su clasificación general-cuantitativa o cualitativa, de las intenciones de los académicos o investigadores, sino que parte de su función es la producción de significado social para argumentar y fortalecer los supuestos usados, y que provienen de las teorías.
En la segunda parte, se analiza la vinculación entre la desigualdad social, basada en las posiciones laborales y sus manifestaciones en la ciudad industrial, donde los servicios públicos, por ejemplo, fueron considerados, desde las políticas sociales estatales, como parte de los derechos ciudadanos, es decir, protecciones sociales, lo que convirtió al trabajo asalariado en el factor organizativo más importante de las sociedades capitalistas desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial.
En el caso de la tercera parte, la desigualdad social producida por los méritos, su importancia se derivó de que la economía de servicios absorbe más trabajadores especializados, calificados, para concebir y pensar nuevas maneras de producir bajo los esquemas de eficiencia y competencia e innovación, lo que le sirve más para atender las preferencias de un consumidor de altos ingresos, desvalorizando el trabajo, caracterizado por la utilización intensa de mano de obra sin calificación, favoreciendo el nacimiento de un esquema salarial polarizado. Este hecho ha sido resultado del establecimiento de una política económica neoliberal que apoyó la realización de nuevos negocios privados.
En la cuarta parte, se destaca que la desigualdad social se ha multiplicado. En otras palabras, no sólo tiene como referencia el nivel de ingresos o los méritos o calificaciones (conocimientos y habilidades) adquiridas en los centros universitarios, sino el origen étnico, las creencias religiosas, las preferencias sexuales, el género, el ser migrante o descender del mismo, el ser desempleado o recibir alguna ayuda social, entre otros rasgos o características, lo que se liga, según el argumento presentado, con una ciudad descentrada, organizada por diferentes órdenes o lógicas, lo que en ocasiones se ha identificado con el término de fragmentación o segregación, producida tanto por el capital inmobiliario como por los fraccionamientos amurallados o exclusivos.
Finalmente, en la quinta parte se presentan las conclusiones, donde se argumenta a favor de una interpretación teórica de lo urbano o territorial, para la construcción de un significado con relación a los procesos socioeconómicos y culturales.
El método de interpretación del significado social
De acuerdo con Morrison (2010, p. 484), los individuos interactúan entre ellos, lo que ha sido posible por la existencia de un sistema de valores, ligado a la acción social en una sociedad. En otras palabras, la comprensión significa entender que los valores o creencias son los que generan un significado colectivo para el surgimiento de una acción social (Weber, 1984).
Por otro lado, los hechos sociales no ofrecen información en sí mismos, sino que se necesita de un esquema de interpretación, construido por el que los investiga, lo que ha sido identificado como tipo ideal, sostenido por los valores, y cuyo conocimiento de estos sería histórico (Morrison, 2010, p. 485).
En este caso, el tipo ideal sería una herramienta que ayuda a la construcción conceptual de algunos elementos o factores que han influido de manera histórica en la aparición de un fenómeno social, convertido en tema de investigación. Por tanto, la reconstrucción de una parte de la realidad social a través de sus elementos o factores esenciales permitiría comprender el desarrollo empírico de algún acontecimiento convertido en objeto de estudio por parte de algún investigador (Morrison, 2010, p. 488).
En este caso, las interpretaciones estarían ligadas a las singularidades o particularidades de los valores o creencias, que han influido en la conformación del significado expresado como narrativa, pero también como comportamiento colectivo (Cipriani, 2013, 13).
Por ello, la narrativa y la acción poseen una dimensión social, debido a que están relacionadas con el sistema de valores, desde donde se deriva el significado, lo que le da sentido a las prácticas colectivas y a sus respectivas narrativas expresadas como motivos, relaciones e instituciones (Alexander, 2011).
Los tres elementos (motivos, relaciones e instituciones) de las narrativas de la sociedad han configurado, desde el aspecto conceptual, la esfera civil. Es decir, un concepto que nombra a un sistema de mutualidad obligatoria, cuya experiencia es la solidaridad, donde el individuo o los individuos actúan de manera autónoma, ligando de manera fuerte o débil su acción o acciones a dicho sistema (Alexander, 2019, p. 5).
La esfera civil mediante sus tres elementos que la constituyen organiza, en términos culturales, un discurso binario, cuyo significado se relaciona con su contrario. Por ejemplo, lo racional/irracional, lo blanco/negro, lo democrático/antidemocrático, la solidaridad/egoísmo, lo sagrado/profano, entre otras relaciones mediante el significado emanado de lo opuesto (Alexander, 2011, p. 90).
Por otro lado, el significado de los tres tipos ideales de la desigualdad social no se deriva de un referente empírico, sino de la construcción de categorías, conceptos, que forman parte de un código compartido socialmente, en el caso del lenguaje y sus representaciones, pero también cuando se ha configurado un sistema teórico, cuyo rasgo esencial son sus significados, que aluden a las representaciones de las cosas, sin embargo, no son las cosas en sí mismas (Alexander, 2011, p. 89).
Entonces, para el tema que nos ocupa, la limitación serían los significados derivados de la teoría de la desigualdad social, planteada y organizada, en términos conceptuales, por Dubet (2011), acompañada también de las conceptualizaciones históricas construidas a través de los cambios del proceso de acumulación de capital (Harvey, 2021); así como sus vínculos con la organización territorial urbana expresada como ciudad industrial; posteriormente, como ciudad postindustrial o de los servicios, y finalmente, como ciudad fragmentada o segregada (Gómez, 2018). Esto no debe pensarse como una sucesión de etapas, sino que es una manera de proceder, para ligar conceptualmente la desigualdad social con su representación en un territorio urbano, producido por la organización histórica de la economía capitalista.
La desigualdad social en la ciudad capitalista industrial
La reconstrucción del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial[ii] fue conducida por el Estado a través de sus políticas públicas de apoyo al consumo, basadas en la propuesta de desarrollo económico de Keynes (Kicillof, 2007), lo que convirtió, después, al trabajo asalariado, bajo la idea del pleno empleo del propio Keynes, en el elemento esencial organizativo de la sociedad capitalista. Por tal motivo, fue conocida también como la sociedad del trabajo (Offe, 1984).
Pero la importancia del trabajo o empleo, por ejemplo, durante los llamados Treinta Años Gloriosos en Francia (1950-1970), no se limitó al monto del ingreso, sino a las protecciones sociales, garantizadas por las políticas sociales, que atendieron las principales consecuencias negativas derivadas de la condición del ser asalariado: enfermedad, accidentes, vejez (Castel, 2004).
Al mismo tiempo, el trabajo protegido por las políticas sociales generó una solidaridad concretada por un mayor protagonismo de los sindicatos en la defensa del empleo protegido; sin embargo, la desigualdad social, originada se desprendió de las diferentes posiciones en el proceso de producción. Pero, los montos de los salarios en las diferentes posiciones productivas ocupadas no establecieron un abismo entre los ingresos de los trabajadores, lo que posibilitó el nacimiento de una representación social, donde la sociedad del trabajo, desde un punto de vista general, fue el único medio para la edificación de un futuro más próspero para sus familias (Castel, 2010a).
En consecuencia, la crisis de la sociedad del trabajo, sin entrar en detalles sobre sus causas, significó el regreso de la vulnerabilidad social (Castel, 2010b), interpretada como exclusión social, con una multiplicación del empleo no estable y sin protecciones sociales, debilitando la solidaridad derivada de los colectivos sindicales, ante la expansión del desempleo y subempleo, así como ante el fin de las políticas sociales universales (Esping-Andersen, 1993), articuladas con el objetivo del pleno empleo, dando paso a una reforma económica neoliberal, aplicada al Estado y para limitar su intervención en la producción y distribución, cuyo control recayó después en los empresarios (Outwaite, 2008, p. 41).
Sin embargo, la ciudad industrial capitalista, desde el punto de vista territorial, se caracterizó por una importante aglomeración económica y demográfica, sobre todo, en las ciudades capitales de los países desarrollados y subdesarrollados, convirtiéndola en una ventaja económica para la inversión privada, creando, al mismo tiempo, hacinamientos mediante la multiplicación de tugurios, reforzando el modelo territorial de una urbe extensa y dispersa, produciendo infraestructura para la generalización del uso del automóvil debido a la separación física entre el lugar del empleo y el de la residencia; a su vez, surgieron problemas como el de la contaminación y la criminalidad, así como la desvalorización de la infraestructura urbana del área central, disminuyendo, posteriormente, su atracción para los negocios privados (Zárate, 2003, p. 17).
En la ciudad industrial, la población se expandió hacia la periferia de la ciudad central, lo que generó una disminución de la densidad residencial, sobre todo en las áreas o zonas centrales; mientras, la élite abandonó la zona central de las ciudades capitales, en los países desarrollados, debido a la contaminación y la criminalidad, impulsando la suburbanización de la periferia (Zárate, 2003).
De acuerdo con Francois Boisser (1993, p, 311), la característica principal de la ciudad industrial fue la concentración geográfica de población y del aparato productivo, favoreciendo la centralización del poder político y económico, produciendo una disparidad entre niveles de ingresos y de las condiciones de vida de la población. En términos generales, en los países latinoamericanos, la concentración de las actividades económicas industriales y de la población trabajadora en las ciudades principales fue justificada por la hipótesis de la U invertida del economista Williamson: “(…) aumentos de disparidades en un inicio, que después disminuirían con la expansión per cápita” (Bossier, 1993, p. 320). En otras palabras, en las ciudades, la concentración económica y demográfica provocaría a través del crecimiento económico una difusión de sus ventajas, aunque la inversión pública apoyaba la producción de las condiciones generales (infraestructura y equipamiento) necesarias para la multiplicación de las inversiones en una concentración geográfica urbana.
En el caso de las ciudades industriales latinoamericanas, realizando una generalización, el modelo de centro periferia explicó la organización del espacio urbano, basado en la diferenciación y separación social, manifestada por los tipos de vivienda y los ingresos, empero, la urbanización de la periferia se organizó por el transporte público y el automóvil, en este último caso para los grupos sociales privilegiados, para una mayor movilidad, lo que en realidad consolidó la separación, como ya se mencionó, entre el lugar de residencia y el de trabajo, y al mismo tiempo, permitió el acceso de la vivienda en propiedad privada, tanto de los grupos sociales privilegiados como de los que no lo fueron (Caldeira, 2007, p. 265).
Lo que se destaca en estas breves consideraciones es que el territorio urbano industrial se había organizado mediante instituciones como lo fue el sistema estatal de bienestar social, donde los servicios públicos se articularon con los derechos sociales, donde el trabajo asalariado, fue relevante para lograrlo, creando situaciones de cooperación o solidaridad a pesar de la existencia de una desigualdad por posiciones, cuando la inversión pública también intentó transformarse en un mecanismo de distribución de la riqueza nacional (Park, 1999, p. 37).
El empleo protegido significó que los ciudadanos estaban menos expuestos a los riesgos derivados del desempleo, enfermedad y discapacidad, que conllevaba a la pérdida de ingresos, lo que era vital para conseguir una jubilación y evitar, en consecuencia, la asistencia social, que se dirigía a atender a la población que carecía de ingresos, los cuales son de utilidad en una economía de mercado (Muñoz, 2019, p. 15).
La interpretación teórica del empleo protegido por las políticas sociales sirvió para mantener la solidaridad o la cohesión de los trabajadores en torno a los valores de mejoramiento del nivel de vida, mediante una actividad productiva remunerada, que representaba bienestar, cuando la desigualdad por posiciones laborales no significó pobreza ni miseria, en una ciudad industrial que se expandía hacia su periferia, reforzando la distancia social, pero no sostenida por una separación derivada de la disparidad entre los ingresos, y también por la creación de enclaves habitacionales excluyentes para distanciar de manera definitiva a los ricos de los pobres.
La desigualdad social en la ciudad postindustrial
La visión o el enfoque acerca de la desigualdad social cambió, porque las certezas generadas en la sociedad del trabajo llegaron a su fin. Esto significó que el trabajo, protegido mediante un sistema estatal de bienestar, se transformó en un trabajo precario, inestable, desprotegido ante la ausencia de políticas sociales, generalizando el riesgo de convertirse en un pobre sin esperanza de superar esa situación, cuando la solidaridad dejó de radicar en las instituciones, como los sindicatos, las familias y las del bienestar colectivo estatal.
Por ello, el riesgo se hizo global, porque la sociedad dejó de tener como fundamento el empleo protegido, pues ahora lo que se exhibe son conflictos sociales para lograr cumplir con un mínimo de bienestar, alejado de las instituciones tradicionales (familia y sindicatos), y del empleo con bajos salarios y sin protecciones sociales (Beck, 2006).
De acuerdo con Beck (2006, p. 113-114), en la sociedad industrial o del trabajo había riesgos que se caracterizaban por ser residuales, es decir, controlables y con un mínimo costo social, donde se debatía más acerca de la mejor manera de distribuir los bienes sociales, como el ingreso y la seguridad social, dentro de las instituciones estatales. Al mismo tiempo, se justificó el hecho de que riesgos derivados de la actividad industrial, como el de la contaminación del aire y del agua, eran tolerables y controlables, siempre y cuando la modernidad capitalista industrial se consolidara.
Sin embargo, siguiendo el argumento de Beck (2006, p. 117), las consecuencias no deseadas creadas por la economía industrial, con la crisis de la sociedad del trabajo, dejaron de ser una responsabilidad casi exclusiva de las instituciones para individualizarse o personalizarse.
Para que sucediera lo anterior, el individuo dejó de ser portador de derechos y obligaciones, que eran garantizadas por las instituciones de la sociedad industrial o del trabajo, lo que le permitía recurrir, como derecho, a las mismas en busca de solución o atención ante la problemática que le representaba un riesgo o peligro, ahora no porque el individuo debería enfrentarlas de manera aislada, su responsabilidad ha sido definida por la toma de decisiones, basadas en información y conocimiento (Beck, 2006, p. 118).
Por otro lado, la narrativa del riesgo destaca las decisiones personales, desde la formación de un tipo particular de familia hasta la elección de escuela o universidad donde se va a estudiar; nada más que la diferencia es que las instituciones estatales dejaron de asumir los riesgos como su responsabilidad para controlar posibles conflictos. Es decir, las instituciones del Estado de bienestar se debilitaron o desaparecieron y no pueden evitar o calcular los costos, por ejemplo, de ser un desempleado o subempleado, ni el obtener ingresos al realizar actividades económicas informales o ilegales (Beck, 2006, p. 120-121).
La narrativa de la sociedad del riesgo indica, al menos, el fin del período de vigencia de una desigualdad social por posiciones, donde el trabajo organizó el bienestar, ligado más a las políticas sociales que intervenían en algunas consecuencias indeseables o negativas, originadas por la economía de mercado, y vinculadas a la lógica del capital industrial.
Otra perspectiva que ayuda a comprender la aparición de la llamada sociedad del riesgo, es cuando se analiza la puesta en marcha de un régimen de acumulación de capital, identificado con un programa económico neoliberal (Escalante, 2015).
Antes de la adopción global como programa de gobierno del neoliberalismo, en el plano internacional, había un consenso gubernamental de que el Estado tendría un papel protagónico en el crecimiento económico a través de su intervención en la esfera económica, apoyando el consumo masivo, constituyendo, al mismo tiempo, sistemas públicos de educación y salud, con una cobertura universal; por su parte, en los países subdesarrollados, el Estado debería de promover el crecimiento para superar los rezagos sociales o la pobreza, según Escalante (2015, p. 92), activando la inversión pública en infraestructura y equipamiento requerido por los inversionistas privados.
Lo que sucedió es que ese protagonismo estatal llegó a su fin en la década de los años 70 del siglo XX, y fue consecuencia de la inestabilidad social y económica, lo que anunció el fin del empleo protegido, estable, y del protagonismo del Estado en el ámbito económico y de la seguridad social.
Algunos hechos mundiales que anunciaron la crisis del Estado de bienestar en los países desarrollados y del desarrollismo en los países subdesarrollados, como los que integran América Latina, fue el fin de la referencia de los intercambios comerciales internacionales mediante el oro, para sustituirlo por el dólar estadounidense, mientras el intercambio desigual, basado en la especialización de los países subdesarrollados en la exportación de materias primas, los empobreció más cuando el precio internacional de las mismas cayó. A su vez, la tensión política entre el capitalismo y el socialismo, lo que fue llamada la Guerra Fría, a través de conflictos armados en países subdesarrollados de Asia, África y América Latina, agudizó la inestabilidad social mundial (Gowan, 1999; Reinert, 2007).
Pero no se busca analizar esos hechos[iii], sino considerarlos sólo como un contexto que se debe de agregar al estudio del consenso creado por la adopción de una política económica, acorde a los supuestos del pensamiento económico de Keynes; donde uno de ellos fue el conservar el empleo protegido mediante el financiamiento público, lo que generó, en los años 70 del siglo XX, el fenómeno de la inflación al crecer el monto del dinero circulando en una economía nacional; sus efectos fueron: desempleo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales, devaluación de la moneda, en suma, un nulo crecimiento (Escalante, 2015, p. 98).
El programa neoliberal, apoyado por instituciones financieras internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), y también por las universidades de prestigio mundial (Harvard, Chicago, Oxford, entre otras), se adoptó como política económica nacional; lo que fue una respuesta práctica para corregir la inestabilidad económica y social, donde el empleo, que fue protegido por las políticas sociales estatales, se sustituyó por la incertidumbre, cuya fuente principal provino del fin de las regulaciones estatales de las actividades económicas privadas, junto con una flexibilización laboral, caracterizada por los bajos salarios, y sin derechos sociales, con despido y sin indemnización alguna, configurando lo que ha sido llamado, y en líneas de arriba fue mencionado, la sociedad del riesgo global o internacional (Carrera & Luque, 2016, p. 20).
De este modo concluye la sociedad industrial del siglo XX, cuyo rasgo esencial fue la organización de una forma de producción con un modo de protección del trabajo asalariado, donde los dirigentes y subordinados compartieron el objetivo de proteger a la empresa o firma de coyunturas inestables (Cohen, 2007, pp. 11-12).
La articulación entre empleo y dinámica empresarial fue posible durante la vigencia del capitalismo industrial, lo que se superó cuando cambió su base por las actividades económicas de servicios. Antes, estás últimas fueron visualizadas como no esenciales para el crecimiento económico (Cohen, 2007).
Ahora finaliza la solidaridad, por ejemplo, entre los ingenieros y los obreros. Sobre todo, porque los primeros realizan su tarea en oficinas fuera de la fábrica, o laboran para empresas independientes, aunque los servicios de limpieza, comedor y de vigilancia, también son prestados por empresas especializadas ajenas a la fábrica contratante.
La sociedad de los servicios se basa en un empleo que necesita del contacto directo entre el productor y el cliente. A su vez, son tareas de diseño y comercialización que requieren de conocimiento y habilidades, a diferencia de los obreros que realizaban tareas de reparación y manipulación; por tal motivo, y desde una generalización, la sociedad de los servicios es también una sociedad postindustrial, es decir, una sociedad del conocimiento, donde la información codificada de manera digital resulta muy importante para identificar, por ejemplo, el símbolo de una molécula, cuyo diseño es más caro que la elaboración del medicamento (Cohen, 2007, pp. 15-17).
Por su parte, la ciudad postindustrial o de los servicios, según Zárate (2003, p. 17), se caracteriza por su naturaleza dispersa, bajas densidades de población en su periferia residencial, acompañada de una elevada movilidad individual o personal.
Aunque, principalmente, las funciones de control y dirección económica se concentran y centralizan en corporaciones de oficinas, localizadas en las áreas centrales de las ciudades globales, es decir, las que han desarrollado fuertes lazos con el mercado internacional. Mientras tanto, las operaciones de ensamblaje se han dispersado en diferentes regiones nacionales o localizadas en otros países, buscando disminuir los costos, por lo común en los países pobres, donde predominan los bajos salarios.
En este caso, ha ocurrido una desindustrialización de los espacios centrales de las ciudades o metrópolis, impulsada por la especialización económica de países y regiones. Y el consumo masivo ha dejado de ser una responsabilidad del Estado, al ser atendido sólo por el mercado capitalista. Pero, el empleo calificado de servicios al productor es requerido por la expansión de las actividades de información y las tareas de investigación, lo que se acompaña del crecimiento de trabajos de tiempo parcial, principalmente en el comercio y en servicios al consumidor (Zárate, 2003, p. 19).
La desigualdad social, producida por el empleo calificado y no calificado, dentro de la ciudad postindustrial, ha producido un territorio polarizado socialmente, donde los privilegiados están obsesionados por una arquitectura que privilegie la seguridad, en un entorno protegido de los riesgos originados por la delincuencia (Soja, 2010b, p.225).
Sin embargo, la desigualdad social por méritos hace referencia al talento, calificaciones, o capacidades, como una posesión de los individuos, lo que es valorado por el capital para elevar su productividad y competitividad en el mercado internacional, lo que es parte de la tendencia general del capitalismo postindustrial, cuya narrativa establece que las desigualdades sociales por méritos son aceptables, siempre y cuando se tenga presente que no existe una igualdad absoluta entre los individuos, relacionada con sus aspiraciones, necesidades y elecciones (Dubet, 2015).
Además, la aceptación de una desigualdad social por méritos tiene como fundamento la igualdad de oportunidades: la sociedad ofrece a todos sus integrantes las mismas posibilidades de desarrollo, olvidando que la individualización es resultado de un soporte institucional, por tal motivo, el resultado sería un individuo social (Castel, 2014); no un individuo autónomo o aislado y reducido a sus propias decisiones o gustos y preferencias o a lo que posee como propiedad o talento, lo que es una visión que se encuentra en los supuestos neoliberales, donde la desigualdad social no es un asunto de ricos y pobres, sino de carencias, unos poseen poco, mientras otros, tienen demasiado (Frankfurt, 2016).
Por otro lado, en la ciudad postindustrial, que Harvey identificó como ciudad neoliberal (2010, p. 45-46), la utilización del conocimiento y la tecnología cumplía la función de elevar las tasas de ganancia del capital; sin embargo, también visualizó la incorporación de la tecnología al proceso de producción capitalista, como un mecanismo de control de los trabajadores, ante el aumento de sus demandas de mejora salarial. En otras palabras, se trató de desplazar a los trabajadores por la tecnología.
Desde la narrativa de David Harvey (2010, p. 47), la transformación de la ciudad industrial en ciudad postindustrial fue resultado de la búsqueda de soluciones espaciales al problema creado por un exceso de capital o sobreacumulación. Dinero que se necesita invertir en la renovación urbana de un área central de una ciudad principal, para adecuarla a los requerimientos de la acumulación de capital, sostenida por la expansión de los servicios al productor y al consumidor.
Finalmente, la desigualdad social por méritos tiene una narrativa neoliberal, que valora los conocimientos de los individuos, indispensables para el apoyo de la acumulación de capital, vía el crecimiento de las actividades económicas terciarias o de servicios, en una ciudad polarizada socialmente, y reforzando, al mismo tiempo, la exclusión a través de la narrativa del miedo, tanto al delincuente como al pobre (Davis, 2003).
La desigualdad social multiplicada en una ciudad fragmentada
De acuerdo con Sassen (2007, p. 126), la supuesta neutralización del territorio, y la distancia como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), ha hecho necesaria la recuperación de la categoría lugar para entender los procesos de producción de las empresas transnacionales, cuya operación y coordinación se concentran en las llamadas ciudades globales, las cuales han conformado una nueva geografía económica transnacional, cuyos protagonistas principales son: el capital global y la fuerza de trabajo inmigrante.
Explicado en otras palabras, las ciudades globales son lugares estratégicos, desvinculados del territorio nacional, y cuya actividad se ha articulado con los procesos socioeconómicos internacionalizados, sobre todo, porque forman parte de una red de ciudades mundiales que permiten su interconectividad (Sassen, 2007, p.137).
En este caso, se ha generado una dispersión territorial de los procesos de producción de bajo valor, con una presencia importante de trabajadores descalificados, acompañada de una centralización de las tareas de control y gestión en las ciudades globales. Pero esto fue posible sólo por el desarrollo de las TIC, porque ello permitido la dispersión territorial de la actividad económica, y también la concentración de la propiedad, control y apropiación de altos beneficios por parte de las grandes empresas (Sassen, 2007, p. 139).
Desde el planteamiento anterior, las ciudades globales concentran poder económico y financiero, lo que ha impulsado la edificación de grandes centros comerciales y de servicios en su área central. Por ello ha aparecido un espacio discontinuo, parecido a la fragmentación y segregación, donde se reproduce la desigualdad social entre trabajadores altamente especializados, y trabajadores no calificados, lo cual se visualiza como una diferencia entre ingresos altos y bajos (Sassen, 2007, p. 150).
Por su parte, Castells (2010, p. 45-51) hizo una distinción entre el espacio de lugares y el espacio de flujos. El espacio de flujos se conformó por redes, es decir, por un conjunto de nodos cuya importancia se derivaría de la cantidad de información que concentran, y que fluye por los mismos. En consecuencia, la sociedad red global sería una organización social compuesta de redes que funcionan por tecnologías digitales, que organizan, al mismo tiempo, los mercados financieros, producción, gestión y distribución transnacional de las mercancías y servicios.
Por eso, la empresa red ha creado una nueva división del trabajo, basada en el trabajo calificado y en el descalificado o que genera poco valor. Nuevamente, la desigualdad social no sólo tiene como referencia la calificación o su ausencia de ellos, los trabajadores, sino el monto de los ingresos (Castells, 2010, p. 57-59).
Mientras, el espacio de los lugares sería el territorio donde se localizan las actividades económicas y los trabajadores que las realizan, aunque las redes de comunicación permiten que las actividades desarrolladas en los lugares se liguen y sean expresadas como significados (Castells, 2010, p. 63). No obstante, en la sociedad industrial el progreso se sostenía por el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la innovación tecnológica; a diferencia de la sociedad de la red, que es una cultura protocolaría que favorece la comunicación entre individuos y grupos de diversas culturas (Castells, 2010, p. 67).
En ambos (Sassen y Castells), un tipo de sociedad -la llamada sociedad red- se relaciona con un capitalismo informacional, cuya sede o lugar son las ciudades o metrópolis, a pesar de argumentar en contra de la creencia en la disolución del tiempo y el espacio como resultado de las TIC, y por la deslocalización de las actividades económicas capitalistas (Ullán de la Rosa, 2014 p. 284).
Sobre todo, porque el lugar llamado ciudad, tanto a fines del siglo XX como en el siglo XXI, concentra las actividades financieras y de control de las empresas multinacionales, y también las actividades de algunas empresas que son sus proveedoras, que por lo común su localizan en las ciudades capitales, cuya importancia no sólo se debe a la concentración de ventajas de localización, sostenidas por la infraestructura y los servicios públicos, sino por ser la sede del poder político, y también el lugar donde se encuentra un mercado de trabajo dual: trabajadores altamente calificados y trabajadores con escasa o nula calificación (Ullán de la Rosa, 2014, p. 285-286).
En consecuencia, el planteamiento sobre la desigualdad social encuentra su sentido en los cambios tecnológicos que influyen en la configuración de un nuevo proceso de producción capitalista, por un lado, y por el otro, con la dualización del mercado de trabajo; mientras, el espacio urbano aparece como su contexto: reconcentra funciones y controles, y dispersa partes de un proceso de producción de bajo valor. Tal vez, este último rasgo, es decir, la dispersión en su dimensión territorial, permita no considerar a la desigualdad social sólo como producto de las diferencias salariales.
La desigualdad social multiplicada es compleja, porque no tiene sólo una causa, y además su manifestación territorial no tiene tampoco un solo principio organizativo, como en la ciudad industrial y después en la ciudad postindustrial.
Sin embargo, según mi punto de vista, cuando el análisis espacial se limita a los cambios sufridos en el proceso de producción capitalista, expresa la ausencia de un concepto para interpretarlo. Por tal motivo, el concepto de división espacial del trabajo, según Massey (2012, p. 67), resulta importante porque reconoce la existencia de una desigualdad territorial que los diferentes sectores económicos incorporan a sus decisiones para incrementar sus ganancias. Cuando se desarrolla una nueva división del trabajo en la producción capitalista, se impulsa una nueva distribución geográfica de la actividad económica, originando una desigualdad social medida por las tasas de empleo y desempleo, la migración o por los salarios bajos.
Pero la desigualdad social multiplicada no tiene sólo como base las diferencias salariales ni los méritos o capacidades, o sea, la organización socioeconómica, sino diversas causas ligadas a lo que conforma, en términos generales, la cultura (creencias, valores, ritos, etcétera). Asimismo, el origen social descrito a través de los bienes materiales o intangibles heredados determina también sus ventajas o desventajas sociales en un contexto urbano, organizado por la llamada fragmentación urbana (Gómez, 2018).
De acuerdo con Gómez (2018, p. 17), la fragmentación urbana ha transformado a la ciudad en tres ámbitos: funcional, física y social. En el primer caso, el capitalismo reorganiza nuevos espacios de la ciudad para la creación o generación de nuevos negocios, produciendo también nuevos patrones de consumo (Harvey, 2014); en el segundo caso, se observa la separación social, mediante el aumento de los llamados enclaves urbanos: centros comerciales, ciudades amuralladas, zonas de “uso exclusivo” para residentes, fraccionamientos cerrados (Gómez, 2018, p. 25). Mientras, en el tercer caso, la segregación se reproduce por una homogeneidad social de los fraccionamientos, lo que tiene su correlato en el incremento de la heterogeneidad, resultado de una comparación entre ellos (Gómez, 2018, p. 21).
En suma, la fragmentación urbana capitalista ha producido centralidades y enclaves[iv], cuya actividad económica se ha orientado más hacia dentro, lo que ha impulsado una diversidad de unidades territoriales, muchas veces sin vínculos, dispersas, favorables a la suburbanización. Aunque, este hecho ha permitido la consolidación de un diseño urbano acorde con la idea de la defensa de ciertos espacios habitacionales y de servicios, es decir, la configuración de áreas urbanas segregadas, separadas, expresadas como un distanciamiento social, lo que ha fortalecido la exclusión social.
Por otro lado, desde un punto de vista territorial, la exclusión social es más un fenómeno espacial debido a la existencia de la segregación o ruptura a nivel micro, que se puede observar cuando un colectivo o grupo social, por su condición de pobreza o carencias, su espacio de la vida cotidiana, presenta un grado de deterioro físico que se agudiza debido a que no existe ningún factor de inclusión social, manifestado como un mejoramiento y aprovechamiento de oportunidades no sólo para superar los rezagos materiales, sino para el ascenso social (Gil, 2016, p. 17).
Mientras tanto, el fenómeno del desplazamiento territorial de habitantes o vecinos de sus espacios habitacionales originales en las zonas centrales, que han acumulado por siglos el patrimonio histórico -la llamada gentrificación- (Smith, 2012, p. 73-78), también ha contribuido a la reproducción de la fragmentación o segregación urbana. Sobre todo, cuando la inversión privada refuncionaliza esas zonas para impulsar los negocios particulares que, en el caso mexicano, ha sucedido por más de tres décadas, bajo el modelo económico neoliberal en la ciudad de México (Moctezuma, 2021, p. 55-56).
Pero el significado cultural del neoliberalismo[v] fue el reemplazar de manera paulatina, a partir de la década de los 70 del siglo XX, en los países desarrollados y, posteriormente, en los años 80 del mismo siglo en México, las representaciones y narrativas del Estado que legitimaban su intervención en la economía y en el ámbito del bienestar colectivo a través de políticas públicas ligadas con el trabajo asalariado,
Pero como no es de interés reducir la interpretación realizada sólo al nivel socioeconómico, lo que se puede afirmar es que más que exclusión social, desde el punto de vista de Castel (2014) existe una expansión de la vulnerabilidad social, resultado del fin de la sociedad del trabajo, lo que como proceso finaliza con la desafiliación; es decir, que el individuo vive en soledad sus carencias porque dejó de pertenecer a la sociedad a través de algún colectivo.
Por ello, la desigualdad social multiplicada se ha expresado en un contexto de vulnerabilidad social ampliada en un espacio o territorio segregado, pero también organizado mediante diferentes órdenes sociales, integrados por una diversidad de experiencias, creencias, representaciones, prácticas citadinas, lo que configura, finalmente, relaciones fragmentadas con diferentes territorios que configuran una zona metropolitana (Duhau & Giglia, 2008, p. 13). Es decir, que existen experiencias y prácticas urbanas fragmentadas en un territorio urbano segregado.
De este modo, la desigualdad social multiplicada en un espacio urbano segregado, ha prolongado también la distancia social en una situación donde las instituciones de solidaridad ya no integran o incluyen (como lo hizo el trabajo asalariado articulado al sistema de bienestar estatal), sino que los nuevos procesos se realizan bajo la sombra del neoliberalismo, donde se ha privilegiado al individuo convertido en soporte de su propio bienestar (Rosanvallon, 2012, p. 26).
Ahora, la ciudad se ha organizado como una fragmentación territorial, lo que es producto de una desigualdad social multiplicada, originada por las transformaciones espaciales derivadas de los nuevos métodos de acumulación de capital, donde el despojo y la violencia son sus elementos principales (Harvey, 2014, p. 62).
Entonces, sí existe una fragmentación espacial y socioeconómica; cada uno de los fragmentos existentes de la ciudad muestra una lógica diferente, creada por un orden jurídico y uno convencional, que configuran un significado social de las prácticas particulares urbanas relacionadas con la apropiación del suelo y de lo construido (Duhau & Giglia, 2016, p. 29).
Por su parte, el orden jurídico establece reglas sobre el funcionamiento y uso de lo construido (calles, avenidas, vialidades, parques, museos, etc.), de observancia general para los citadinos o habitantes, sin embargo, el orden convencional en ocasiones impone sus usos específicos; por ejemplo, el de las calles, avenidas, parques, espacios recreativos, lo que ha sido justificado de manera moral o por el derecho de propiedad privada. Esta subjetividad se ha expresado así: “Lo hago porque el espacio público es de todos, o porque necesito ingresos para vivir”.
De este modo, la territorialización de la desigualdad social multiplicada obliga a su estudio, de una manera que permita articularla con un territorio fragmentando o segregado, lo que sólo muestra el resultado de la organización socioeconómica mediante los supuestos del neoliberalismo[vi].
Sin embargo, la expresión territorial de la desigualdad social multiplicada no anula la narración del significado social derivado de los valores y creencias, que forman parte de la cultura, lo que se ha manifestado como prácticas o comportamientos sociales acerca del uso del espacio, lo cual puede contradecir las aspiraciones igualitarias o democráticas de la esfera civil, creando una narrativa binaria sobre los usos privados y públicos de lo construido. Por ejemplo, en el caso de los enclaves residenciales cerrados o amurallados, sus calles y avenidas, así como sus áreas verdes y abiertas, son de uso exclusivo de sus residentes. Es lo que sucede en las zonas residenciales socialmente homogéneas, con el cierre de calles por temor a la inseguridad, identificada con la delincuencia, y que afecta la movilidad de los que no son residentes. Este uso excluyente del espacio público tiene su narrativa binaria que, de manera resumida, se expresa en la siguiente frase: “El espacio público es inseguro/el espacio privado es seguridad”.
En suma, la desigualdad social, multiplicada de algún modo, muestra la crisis de la solidaridad como valor o creencia, acompañada de la desaparición de las instituciones sociales que la permitían, generalizando el egoísmo individualizado[vii], convertido en parte de la disputa por el espacio público, buscando su transformación, mediante su uso particular, excluyendo el uso colectivo.
Conclusiones
La desigualdad social como una realidad urbana significó la configuración de una narrativa teórica, donde la ciudad fue interpretada como un constructo material, derivado de una organización espacial creada por las cambiantes relaciones socioeconómicas, cuyo contenido ideológico se ligó con la noción de progreso -en el caso de la ciudad industrial-, más tarde con el egoísmo personal, basado sólo en la capacidad adquisitiva y en los conocimientos y habilidades específicos valorados por las actividades económicas terciarias capitalistas, lo que apareció en la llamada ciudad postindustrial, y, posteriormente, en la urgencia de la defensa de la vida y del patrimonio individual ante la expansión de la criminalidad, lo que reforzó un paisaje urbano fragmentado, separado del resto del territorio urbano mediante la existencia de murallas y cercas, cuyos fraccionamientos están habitados por grupos de ingresos medios y altos.
Sin embargo, la desigualdad social ha sido estudiada más como resultado de la dinámica económica capitalista, desprendida de la relación asimétrica existente entre el capital y el trabajo, así como de las decisiones del capital para buscar altos beneficios a través de una solución espacial. Es decir, sus decisiones de inversión reproducen una desigualdad territorial, cuya dimensión social sería el desempleo, el subempleo, la pobreza, y la migración.
Por ello, la desigualdad social sería consecuencia de la manera en que el capital organiza el mercado de trabajo a través del tipo de empleo ofertado (jornada laboral completa, parcial o por tarea con calificaciones o sin ellas), y con sus diferentes montos de remuneración.
Desde la perspectiva teórica del Estado de bienestar, la desigualdad social fue atendida a través de políticas sociales transformadas en protecciones al empleo, como el seguro de desempleo, el acceso universal a los servicios de sanidad, o la indemnización por accidentes laborales, garantizando también una pensión universal.
Cuando se desligó el empleo de esas protecciones estatales, de acuerdo con esa interpretación, se expandió la pobreza y la miseria, en otras palabras, aumentó la desigualdad social.
Entonces, el artículo no visualiza la desigualdad social como consecuencia de la relación vertical entre el capital y el trabajo, ni como una crisis de las protecciones estatales del empleo industrial y formal, sino como la parte histórica de ocupación y producción del territorio urbano por el capital.
Pero la limitación del artículo resultó del uso de la narrativa teórica para la elaboración de una tipología sobre la desigualdad social, considerada, en este caso, como una variable no vinculada a la organización del espacio urbano.
Empero, en este análisis se intentó hacerlo al buscar, insisto, la articulación conceptual entre una tipología de desigualdad social, elaborada desde la sociología, con los tres tipos principales de ciudad capitalista. Por tal motivo, la limitación subyace en las insuficiencias de las ideas escogidas para la construcción de la interpretación sobre el tema estudiado en este artículo.
Referencias
Alexander, J. (2019). What makes a social crisis? The Societalization of Social Problems. Polity Press.
Alexander, J. (2011). Fact-signs and cultural sociology: How meaning-making liberates the social imagination. Thesis Eleven 104(1), 87-93. https://doi.org/10.1177/0725513611398623
Bartmanski, D., & Alexander, J. (2012). Introduction. Materiality and Meaning in Social Life: Toward an Iconic Turn in Cultural Sociology. En J. Alexander, D. Bartmanski & B. Giesen. (Edited), Iconic Power. Materiality and Meaning in Social Life. Palgrave Macmillan.
Bayón, M. (2015). La integración excluyente. Experiencias, discursos y representaciones de la pobreza urbana en México. Bonilla Artigas/IIS UNAM.
Beck, U. (2006). La sociedad del riesgo global. Siglo XXI Editores.
Bossier, F. (1993). La articulación Estado-región: Clave del desarrollo regional. En A. Sánchez (Comp.), Lecturas de análisis regional en México y América Latina (pp. 309-335). Universidad Autónoma de Chapingo.
Caldeira, T. (2007). Ciudad de Muros. Gedisa.
Canto-Sperber, M., & Ogien, R. (2005). La filosofía moral y la vida cotidiana. Paidós.
Carrera, P., & Luque, E. (2016). Nos quieren más tontos. La escuela según la economía neoliberal. El Viejo Topo.
Castel, R. (2014). De la producción social como derecho. En R. Castel & N. Duvoux (Dirs.), El porvenir de la solidaridad (pp. 7-20). Nueva Visión.
Castel, R. (2010a). Robert Castel en la Cátedra UNESCO: Las transformaciones del trabajo, de la producción social y de los riesgos en un periodo de incertidumbre. Instituto Di Tella/Cátedra UNESCO/Siglo XXI Editores.
Castel, R. (2010b). El ascenso de las incertidumbres, trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Fondo de Cultura Económica.
Castel, R. (2004). La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Paidós.
Castells, M. (2010). Comunicación y Poder. Alianza Editorial.
Cipriani, R. (2013). Sociología Cualitativa. Las historias de vida como metodología científica. Editorial Biblos.
Cohen, D. (2007). Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial. Katz Editores.
Davis, M. (2003). Ciudad de Cuarzo. Arqueología del futuro en Los Ángeles. Lengua de Trapo.
Dubet, F. (2011). Pensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. Siglo XXI Editores.
Dubet, F. (2015). ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario). Siglo XXI editores.
Duhau, E., & Giglia, A. (2016). Metrópoli, espacio público y consumo. Fondo de Cultura Económica.
Duhau, E., & Giglia, A. (2008). Las reglas del Desorden: Habitar la Metrópoli. Siglo XXI Editores.
Escalante, F. (2015). Historia Mínima del Neoliberalismo. El Colegio de México, A. C.
Esping-Andersen, G. (1993). Los Tres Mundos del Estado de Bienestar. Edcions Alfons El Magnánim/Institutó Valenciana D´Estudis I Investigació/Generalitat Valenciana Diputació Provincial de Valéncia.
Frankfurt, H. (2016). Sobre la desigualdad. Paidós.
Gil, F. (2016). La sociedad vulnerable. Por una ciudadanía consciente de la exclusión y la inseguridad sociales. Tecnos.
Gómez, R. (2018). La fragmentación urbana. Ediciones Navarra.
Gowan, P. (1999). La apuesta por la globalización. Akal.
Harvey, D. (2021). Espacios del capitalismo global. Hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual. Akal.
Harvey, D. (2014). Diecisiete Contradicciones y el Fin del Capitalismo. Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador/Traficantes de Sueños.
Harvey, D. (2010). La ciudad neoliberal. En M. Alfie, I. Azuara, C. Bueno, C. Pérez, & S. Tamayo (Coors.), Sistema Mundial y Nuevas Geografías (pp. 45-63). UIA/UAMC/UAMA.
Janoshcka, M. (2002). El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización. Eure 37 (85), 2-30.
Kicillof, A. (2007). Fundamentos de la Teoría General. Las consecuencias teóricas de Lord Keynes. Eudeba.
Lemus, R. (2021). Breve Historia de Nuestro Neoliberalismo. Poder y Cultura en México. Debate.
Massey, D. (2012). ¿En qué sentido hablamos de problema regional? En A. Albet & N. Benach. (Editors.), Doreen Massey. Un sentido global del lugar (pp. 65-94). Icaria.
Moctezuma, V. (2021). El desvanecimiento de lo popular. Gentrificación en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio de México, A. C.
Morrison, K. (2010). Marx, Durkheim, Weber. Las bases del pensamiento social moderno. Editorial Popular.
Muñoz, R. (2019). Mitos y Realidades del Estado de Bienestar. Alianza Editorial.
Offe, C. (1984). La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro. Alianza Editorial.
Outhwaite, W. (2008). El futuro de la sociedad. Amorrortu.
Park, R. (1999). La ciudad: sugerencias para la investigación del comportamiento humano en el medio ambiente urbano (1925). En V. Urrutia (Comp.), Para comprender qué es la ciudad. Teorías Sociales (pp. 37-60). Editorial Verbo Divino (Trabajo original publicado en 1974).
Reinert, E. (2007). La globalización de la pobreza. Cómo se enriquecieron los países ricos…Y por qué los países pobres siguen siendo pobres. Crítica.
Rosanvallon, P. (2012). La sociedad de iguales. Manantial.
Sabatini, F. (2003). La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina. Serie Azul.
Sassen, S. (2007). Una sociología de la globalización. Katz Editores.
Smith, N. (2012). La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. Traficantes de suelos mapas.
Soja, E. (2010a). La dialéctica socio-espacial. En N. Benach & A. Albet (Comps.), La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical (81-109). Icaria.
Soja, E. (2010b). Tensiones urbanas: Globalización, reestructuración económica y transición postmetropolitana. En N. Benach & A. Albet (Comps.), La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical (pp.210-233). Icaria.
Steger, M., & Roy, R. (2010). Neoliberalism. A very short introduction. Oxford University Press.
Ullán de la Rosa, F. (2014). Sociología urbana: de Marx y Engels a las escuelas posmodernas. Centro de Investigaciones Sociológicas.
Weber, M. (1984). Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica.
Zárate, A. (2003). El espacio interior de la ciudad. Editorial Síntesis.
NOTAS
[i]La vida material es cultural, porque sus representaciones y sus iconos tienen un significado en la conciencia de los individuos, como una experiencia con la materialidad de los constructos de la ciudad, lo que también se expresa porque se comparte el mismo código, para lograrlo mediante una comprensión social (Bartmanski & Alexander, 2012, p. 1).
[ii]De acuerdo con Ullán de la Rosa (2014, p. 25), las ciudades antiguas no fueron un territorio de un nuevo modo de producción, aunque fueron centros administrativos para gestionar la producción y sus relaciones sociales; sin embargo, la ciudad industrial del siglo XIX fue la organización espacial del modo de producción capitalista: “(…) Marx y Engels considerarán las ciudades como catalizadoras de la evolución del propio modo de producción capitalista, es decir, como factores de causalidad al fin y al cabo” (Ullán de la Rosa, 2014, p. 26-27). Pero, en el caso de la desigualdad por posiciones, se está haciendo referencia a una ciudad contemporánea (siglo XX, entre los años 1950-1970), y organizada por el modelo Keynesiano, donde se fomentó el consumo a través de la inversión pública, protegiendo el empleo desde las políticas sociales.
[iii] De acuerdo con Edward Soja (2010a, p. 81-82), lo urbano es una realidad organizada territorialmente mediante los procesos socioeconómicos, con un contenido ideológico acerca del territorio creado históricamente. No es la ciudad, en consecuencia, una realidad autónoma o independiente.
[iv] Según Michael Janoshcka (2002, p. 30), la ocupación de espacios de parte de las clases medias de zonas que fueron habitados por las llamadas clases populares, en las ciudades principales de América Latina, no sólo generó una mayor desigualdad social, sino que se transformó en la causa de la fragmentación territorial, lo que también fomentó la desintegración social. Sin embargo, Sabatini (2003, p. 8-9), señala que una característica particular de las ciudades latinoamericanas fue la presencia de una segregación residencial, donde los espacios territoriales de los pobres son socialmente más homogéneos en comparación con los fraccionamientos de los grupos de altos ingresos. Pero, en el caso de la desigualdad social multiplicada, la noción de ciudad fragmentada y segregada permitió introducir el espacio en el análisis para después interpretarlo como parte de la crisis de las instituciones que integraban e impulsaban la solidaridad.
[v] Desde un punto de vista general, la vida social humana presupone la existencia de normas escritas o no escritas que los individuos evalúan como expresiones a través de opiniones, sentir, considerar, sobre situaciones, o acerca de su actuar y el de los demás (Canto-Sperber & Ogien, 2005, p. 10-11). Por eso, el neoliberalismo ha sido también interpretado como una narrativa vinculada con la racionalidad y expresada como antipopulismo, tecnocracia, libre comercio, competencia, méritos, democracia representativa (Lemus, 2021, p. 9-11).
[vi] Después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, el término neoliberalismo fue configurado por un grupo pequeño de economistas con sus afiliados, estudiantes de leyes, en la llamada “Escuela de Friburgo”, estableciendo un programa que buscó “revivir” el liberalismo clásico. Más tarde, en la década de los 70 del siglo XX, en América Latina, fue adoptado por algunos economistas que lo identificaron con un modelo económico que impulsaba una mayor presencia del mercado en la vida social. Sin embargo, a principios de los años 90 del siglo XX, en la mayoría de los países subdesarrollados, el neoliberalismo fue identificado, finalmente, con el llamado “Consenso de Washington”, es decir, fue un conjunto de reformas económicas impuestas por los Estados Unidos al resto de los países para consolidar su modelo de capitalismo en el plano internacional. Sin embargo, los supuestos principales del neoliberalismo son: la glorificación del individuo a través de sus propios intereses, eficiencia económica y una libre competencia. Estos supuestos han sido transformados en ideología de parte de los partidarios del neoliberalismo utilizando los medios de comunicación de masas (Sterger & Roy, 2010, p. IX-X).
[vii] Son los intereses del individuo ligados a sus beneficios personalizados, desplazando los valores o creencias como la solidaridad, y la ayuda común para los que comparten una situación de desventaja social: pobreza, exclusión, enfermedad.