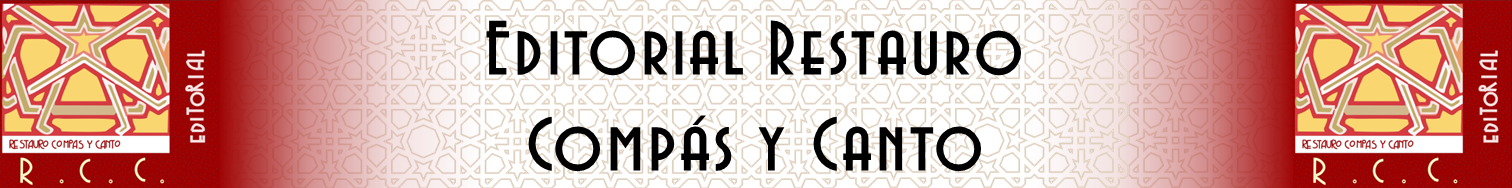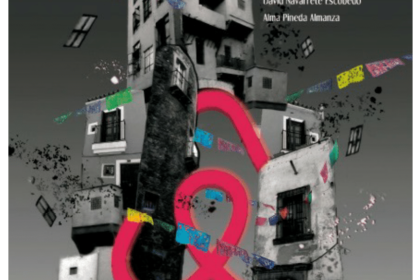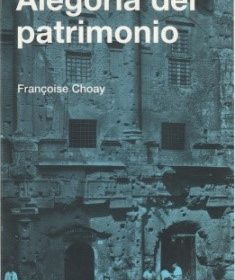DOI:
Hiding Memory Under de Concrete: Manifestations of Power and Infrastructural Violence in Ecatepec de Morelos
Juan Antonio Martínez-Tapiaa
aInvestigador independiente, México: E-mail, ORCID, Google Scholar.
Recibido: 7 de mayo del 2025 | Aceptado: 27 de agosto del 2025 | Publicado: 31 de agosto del 2025
Resumen
En Ecatepec de Morelos, uno de los 63 municipios conurbados que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, la modernidad se ha impuesto bajo la forma de un bulldozer que, poco a poco ha ido arrasando las huellas del pasado, desecado sus lagunas, fragmentando sus territorios y transformando radicalmente su paisaje rural. Este artículo analiza el caso de la ampliación de la autopista México-Pachuca, una obra desarrollada entre 2006 y 2016, que ejemplifica cómo a través de la infraestructura —manifestación material del poder del Estado sobre el territorio— opera en el municipio un proceso de urbanización abyecta, articulado históricamente mediante la destrucción del patrimonio, el deterioro ambiental y el despojo de sus habitantes. A partir de un análisis interpretativo que combina revisión documental, observación de campo y una serie de entrevistas semiestructuradas, se examinan tanto los motivos de existencia, así como las condiciones que hicieron posible dicho proyecto carretero. Se concluye que la autopista, más que solo el resultado de una mala planificación, es parte de toda una maquinaria de exclusión y borrado cultural que reproduce patrones de desigualdad y despojo en el municipio. Un proceso que se articula a través de una forma de violencia que ha ido transformando progresivamente el paisaje según los intereses de las élites políticas y económicas.
Palabras clave: infraestructura de transporte, desigualdad social, patrimonio cultural.
Abstract
In Ecatepec de Morelos, one of the 63 municipalities that make up the Metropolitan Zone of the Valley of Mexico, modernity has imposed itself in the form of a bulldozer that has gradually erased traces of the past, drained its lagoons, fragmented its territories, and radically transformed its rural landscape. This article analyzes the case of the expansion of the México-Pachuca highway, a project carried out between 2006 and 2016, which exemplifies how infrastructure—as a material manifestation of a state power over territory—has enabled a process of abject urbanization in the municipality, historically articulated through the destruction of heritage environmental degradation, and the dispossession of its inhabitants. Based on an interpretative analysis that combines documentary review, field observation, and series of semi-structured interviews, the article examines both the motive behind the highway is not merely the result of poor planning, but rather part of a broader machinery of exclusion and cultural erasure that reproduces patterns of inequality and dispossession in the municipality. A process articulated through a form of violence that has progressively reshaped the landscape in accordance with the interests of political and economic elites.
Keywords: transportation infrastructure, social inequality, cultural heritage.
1. Introducción
Sólo una cosa no hay. Es el olvido.
Dios, que salva el metal, salva la escoria
y cifra en su profética memoria
las lunas que serán y las que han sido
(Jorge Luis Borges, 1964).
El 6 de octubre del año 2000, el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, a tan solo dos meses de terminar su mandato, publicó en el Diario Oficial de la Federación[1] un decreto mediante el cual declaraba de utilidad pública la ampliación de la autopista México-Pachuca, en el tramo Santa Clara-Ojo de Agua (Zedillo, 2000, p. 69). Esta vialidad se encuentra ubicada al norte de la Ciudad de México. Se trata de una autopista de peaje que atraviesa de norte a sur el municipio de Ecatepec, uno de los tres municipios más densamente poblados de toda la Zona Metropolitana, el cual, está caracterizado por amplias concentraciones de vivienda autoproducida y altos índices de marginación (Guzmán et al., 2018).
Para llevar a cabo la obra, el decreto solicitaba la expropiación de 31,530 metros cuadrados de terrenos ubicados a lo largo de la autopista, justificando esta intervención en los supuestos beneficios que traería consigo el proyecto: modernización, desarrollo integral, fomento al turismo y mejoría en los tiempos de traslado de personas y bienes. Se aseguraba, además, que, con la ampliación de la carretera de cuatro a ocho carriles, estos traslados serían “más rápidos y seguros” (Zedillo, 2000, p. 69). Sin embargo, desde entonces como hasta ahora —25 años después— esta vialidad era conocida por sus embotellamientos, asaltos al transporte público y accidentes frecuentes.
Uno de los problemas era que los beneficios enunciados en el decreto hablaban de una modernización y un desarrollo en abstracto, enfocados en la conectividad macrorregional, pero sin contemplar las necesidades reales ni el impacto social en la vida de las comunidades donde se llevaría a cabo el proyecto. Bajo esta perspectiva, Ecatepec aparecía como un lugar de paso, no como una comunidad compleja con historia y derechos específicos. Así, la promesa del futuro estaba en otro sitio y perseguía otros intereses.
En aquel momento, el norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) estaba al borde de una expansión periférica, impulsada por el consenso entre empresas inmobiliarias, gobiernos locales en tensión entre sí mismos y organismos internacionales que vieron en el mercado de vivienda una jugosa oportunidad de negocio (Salinas Arreourtua y Soto Delgado, 2021). Sin embargo, lo que realmente motivó el proyecto de ampliación del que hablamos, no era tanto esa futura expansión metropolitana, sino un ambicioso proyecto de conectividad portuaria y logística entre la capital y el Golfo de México[2] (Amador, 2002). Este proyecto, gestado por intereses privados y políticos durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cobraría gran relevancia durante las administraciones posteriores al decreto de dicha ampliación.
En Ecatepec, como en muchas comunidades marginadas de la ZMVM, la infraestructura, como manifestación del poder estatal sobre el territorio se ha presentado como un poderoso símbolo de progreso para la población. Sin embargo, cuando las promesas de desarrollo y modernidad que acompañan dichos proyectos terminan beneficiando otros intereses y dejan tras de sí obras precarias, inconclusas o con múltiples afectaciones, la infraestructura también se convierte en un claro signo de la precarización del territorio (Zunino Singh et al., 2021, p. 19). Más que el resultado de una “mala” planificación, esto refleja un proceso de urbanización a escala metropolitana, profundamente fragmentado, jerárquico y desigual. Un proceso que en Ecatepec se ha instrumentalizado a través de la infraestructura como herramienta de transformación del territorio y dispositivo de control y disciplinamiento social, cuya intervención ha contribuido a reproducir de forma deliberada o sistémica la destrucción, desvalorización y marginación de poblaciones locales.
La autopista México-Pachuca y su ampliación, llevada a cabo entre 2006 y 2016, es un claro ejemplo de este proceso. ¿De qué manera su presencia en el territorio se configura como una manifestación de poder y violencia infraestructural, reproduciendo un patrón de urbanización abyecta que ha marcado a Ecatepec, sustentado en la destrucción, la desvalorización y marginación del territorio?
Para responder este cuestionamiento, analizaremos cómo la ampliación de la autopista México-Pachuca contribuyó a reproducir procesos históricos de marginación y desigualdad en Ecatepec, configurándose como una manifestación del poder y violencia infraestructural del Estado. Se busca: 1) examinar cómo la autopista y su ampliación es parte de un proceso de urbanización abyecta que ha reproducido históricamente patrones de marginación del territorio; 2) analizar los mecanismos de control y disciplinamiento social ejercidos a través de la infraestructura; y 3) interpretar de qué manera la construcción y ampliación de la autopista facilitó el borrado de la memoria colectiva la desvalorización del territorio y de sus habitantes.
Para alcanzar estos objetivos, la investigación adopta un enfoque cualitativo orientado al análisis de la experiencia de individuos y comunidades, directamente afectadas por la construcción y ampliación de esta infraestructura, el análisis se organiza en torno a dos ejes metodológicos derivados de la propuesta de Lueger y Froschauer (2018): los motivos de existencia, que permiten ahondar en los intereses, decisiones y negociaciones que han dado lugar al proyecto de la autopista y las condiciones de existencia, que ponen de manifiesto el conjunto de factores materiales, sociales y culturales que hicieron posible su implantación en el territorio.
Hasta finales del siglo pasado, el estudio de las infraestructuras era considerado poco relevante para los científicos sociales, quienes solían percibirlas como elementos ajenos a la experiencia política y social de las personas, restringidos al ámbito de la ingeniería o vistos como un mero telón de fondo de la vida social (Star, 1999, p. 377; Rodgers y O’Neill, 2012, p. 403; Graham y Trift 2007 en Di Nunzio, 2018 p. 1; Latham y Wood, 2015, p. 303 en Jirón y Imilán, 2021 p .251). A partir de los años noventa, sin embargo, comenzó a consolidarse un giro en la investigación: antropólogos (Knox, 2017; Rodgers, 2012; Rodgers y O’Neill, 2012; Star, 1999), sociólogos (Mann, 2008) y geógrafos (Cowen, 2019; Pilo’, 2022), influenciados por los estudios sociales de ciencia y tecnología (CTS) y por la teoría del actor-red (Latour, 2008), han buscado abordar estos artefactos desde una perspectiva crítica, destacando su dimensión sociotécnica y su papel en la configuración del entorno construido (Appel, 2012, p. 441).
Partiendo de una valoración de la infraestructura, no solo por sus aspectos logísticos o morfológicos, sino como referencias al mundo social del que provienen, capaces de influir en la conducta social y humana (Lueger y Froschauer, 2018, p. 35). La importancia de estos enfoques permite comprender el impacto social y cultural de la planificación urbana en las ciudades, abriendo debates que cuestionan nociones como la ciudadanía, el rol del Estado, las tensiones entre la modernización y la precariedad, así como la destrucción del medio ambiente y pérdida del patrimonio, poniendo en cuestión la supuesta neutralidad de los objetos construidos. En esta línea crítica se inscribe este trabajo[3].
2. Infraestructuras, poder estatal y vida cotidiana
En disciplinas como el urbanismo y la arquitectura, las infraestructuras se presentan como elementos clave para el suministro de servicios y energía, la conexión entre lugares y territorios, el abastecimiento de mercancías y el desalojo de desechos (Martínez Tapia, 2024, p. 78). Estos ensambles se manifiestan en redes de telecomunicaciones, sistemas de transporte, e incluso edificios públicos como hospitales, parques y plazas, dando forma al paisaje urbano más allá de lo visible, como sucede con los sistemas de suministro de agua y las redes satelitales. Redes que aun cuando son masivas, suelen pasar inadvertidas para la vida cotidiana (Jirón y Imilán, 2021, p. 247) pero manifiestan su presencia cuando fallan o dejan de funcionar como se supone que deberían hacerlo (Knox, 2017, p. 376; Star, 1999).
Lejos de ser pasivas y neutrales, las infraestructuras son artefactos activos que estructuran las prácticas cotidianas y las relaciones sociales (Girola y Giribotti, 2022; Zunino Singh et al., 2021, p. 9). Obedecen a las reglas de la organización social, económica y política, materializan la acción del Estado, pero al mismo tiempo actúan como agentes de ordenamiento, regulación, alineación política y moral (Bowker y Star 1999 en Ficek, 2021, p. 128). Las carreteras, por ejemplo, no solo facilitan el tránsito, sino que imprimen sobre el suelo un patrón de desplazamiento que ordena cómo, cuándo y por dónde circular (Urry, 2007, p. 20). Pero más allá de esto, encarnan una forma de poder autónomo en tanto “medios rutinarios a través de los cuales se trasmiten información y órdenes” (Mann, 2008, p. 358) constituyen en conjunto un patrón material de organización social, que define territorios y jerarquías de movilidad.
Alejandro Camargo y Simón Uribe argumentan que una de las razones por las que el estudio de las infraestructuras ha capturado la atención de los científicos sociales tiene que ver con cómo a través de ellas convergen múltiples temporalidades. No solo los tiempos burocráticos relacionados con su planeación, aprobación y ejecución, sino también los ritmos materiales de su operación, desgaste y eventual decadencia, procesos que involucran fases de reparación, mantenimiento y obsolescencia necesariamente ligados a los ciclos políticos y económicos que las condicionan (Camargo y Uribe, 2022, p. 12). Al mismo tiempo en tanto que forman parte de agendas políticas suelen estar cargadas de expectativas y promesas de un futuro que es muchas de las veces, idealizado.
Por tal motivo, las infraestructuras pueden tener significados diversos para diferentes grupos. Mientras que para unos pueden representar ideas y valores de progreso, modernidad o nacionalismo (Star, 1999, p. 377), para otros, pueden despertar afectos como la frustración, el miedo, la desesperación y el dolor (Larkin, 2013, p. 333 en Williams, 2021, p. 198). Esto es así porque su presencia, ausencia o desgaste, pueden hacer tangibles y profundizar desigualdades sociales, políticas y económicas, a la vez que expresan las formas en que estas desigualdades son confrontadas a diario sobre todo en contextos de precariedad (Camargo y Uribe, 2022, p. 21). En este sentido, el patrón que revelan no es homogéneo sino desigual, ya que su operación y presencia es capaz de reforzar y hacer visibles las fracturas sociales, políticas y económicas en que se producen.
Por tal motivo, como sostienen Denisse Rodgers y Bruce O’Neill (2012, p. 13), las infraestructuras constituyen “sitios etnográficos ideales para observar, teorizar y comprender cómo se manifiestan concretamente al nivel de la práctica cotidiana, los ordenamientos sociales más amplios y abstractos, como el Estado, la ciudadanía, la etnicidad y la clase”. Entendiendo en esta relación al Estado no solo como un aparato burocrático o gubernamental, sino en un sentido relacional, como un productor cultural y simbólico que crea sujetos, identidades y valores (Yang, 2005 en Auyero, 2021, p. 24). Pero que además en la medida en la que dichos vínculos y relaciones se afianzan en el territorio, aparece también como productor de espacios.
2.1. Urbanización abyecta; poder y violencia infraestructural
Fabián González Luna (2014, pp. 98-99), considera que mantener un mundo bajo una estructura jerárquica y desigual en donde la mayoría viva en la precariedad y donde sólo unos cuantos disfruten del lujo y el consumo, exige la existencia de mecanismos materiales e ideológicos de control capaces de presentar dicha desigualdad como un destino inevitable. Entre estos mecanismos materiales, la infraestructura juega un papel fundamental en la medida en que es precisamente a través de ella que se manifiesta la acción estatal (Bowker y Star 1999 en Ficek, 2021, p. 128).
Michael Mann propuso en 1984, que la autonomía del Estado frente a la sociedad civil se basa en su capacidad para establecer relaciones de poder dentro de un territorio definido, limitando a sus habitantes a ese espacio geográfico (Mann, 2008, p. 356). Después, con el objetivo de evaluar el alcance del poder estatal sobre la sociedad civil, sugirió la articulación de dos formas distintas de poder: el poder despótico que permite a la élite estatal actuar sin consultar a la población y el poder infraestructural como la capacidad del Estado para penetrar de forma efectiva en la sociedad civil e implementar sus decisiones logísticas sobre el territorio (Mann, 2008, pp. 356-357).
Para Denis Rodgers, esta distinción entre el poder de la élite y la capacidad infraestructural para ejercerlo con cada vez mayor autonomía señala los dos elementos que fundamentan críticamente las dinámicas de cualquier instancia de transformación urbana planificada y deliberada (Rodgers y O’Neil, 2012, p. 431). No obstante, cuando esa transformación opera bajo criterios jerárquicos y desiguales el resultado puede terminar articulando todo un dispositivo de marginación encaminado a consolidar y mantener estructuras de pobreza y marginación en un territorio.
Estos procesos son especialmente visibles en contextos de precariedad histórica, lo que revela este enfoque no es solo la falta de planificación sino la presencia de lo que Denis Rodgers y Bruce O’Neil (2012) definen como un urbanismo abyecto. Es decir, una forma de intervención capaz de contribuir activamente a sostener el orden espacial desigual de una ciudad a expensas de favorecer ciertos intereses de clase. Roders y O’Neil (2012) construyen este calificador a partir del trabajo de James Ferguson quien define el concepto de abyección[4] como un estado social consecuencia de “ser arrojado hacia abajo, expulsado o descartado socialmente” (Roders y O’Neil, 2012, p. 430). Para los autores, esta forma de hacer ciudad constituye en todo caso una relación activa que debe entenderse como producto de condiciones estructurales y procesos específicos.
A través de dichos procesos, se articula una forma de violencia que Denis Rodgers definió como violencia infraestructural (Rodgers y O’Neill, 2012; Rodgers 2012), un enfoque que busca capturar la articulación sistemática o deliberada de la configuración política de una sociedad y su patrón de desarrollo urbano (Rodgers y O’Neill, 2012, p. 432). Esta violencia se manifiesta como parte de una reingeniería impulsada por las elites estatales, que se materializa en la topografía metropolitana con el objetivo de la segregación y la gestión represiva de la población de barrios marginales (Rodgers y O’Neill, 2012, p. 432).
Como sugiere Rodgers, distinguir las formas en las que el Estado ejerce su poder en el territorio y las formas en las que procesos de violencias estructurales se articulan a través de ese poder, es crucial para analizar las dinámicas de transformación urbana y entender que la infraestructura no es simplemente un instrumental para instancias de opresión y dominación aisladas, sino que están intrínsecamente ligadas a un régimen más amplio de injusticia, históricamente reproducido (Rodgers, 2012, p. 431). De tal modo que, ejercen su control no solo a través de leyes o coerción directa, sino mediante la materialidad urbana, en tanto opera no solo como un sistema de suministro y distribución, sino como un dispositivo de control y disciplinamiento social, en la medida en que determinan los modos y el acceso a bienes y servicios de la población (González Luna, 2014, Rodgers y O’Neil 2012).
2.2. La máquina de generar olvido
Ernest Renan (1882) reconoció que el olvido y el error histórico son fundamentales para la creación de una nación. Sostenía que la investigación histórica podía ser peligrosa para ese proceso, ya que esta tiene el poder de volver a poner bajo la luz, los hechos de violencia y abusos ocurridos en el origen de toda formación política nacional (Renan, 1882, p. 3). ¿De qué manera el poder infraestructural del estado instrumentaliza este proceso de olvido como forma de legitimar su intervención en el territorio? y ¿cómo es que dicha legitimación se articula también a partir de una desvalorización del territorio y un borrado sistémico de memoria?
Según Manuel Delgado —quien parte justamente de Renan— señala que existen al menos dos tipos de memoria: una amplia y caótica, encargada de acumular “la totalidad de todas las evocaciones posibles” y otra “extremadamente selectiva”, que elije sólo aquellos recuerdos útiles para darle sentido discursivo al presente. Se trata de un tipo de memoria que está encaminada a orientar la acción a ciertos objetivos (Delgado, 2017, p. 5).
Esta memoria, de “segundo orden”, no solo organiza el pasado, sino que también actúa como un mecanismo de olvido, elimina todo lo que resulta incómodo o innecesario y promueve aquellas que se ajustan a los intereses ideológicos del momento (Delgado, 2017, p. 5). Para el autor, es este justo el modo en el que en las ciudades contemporáneas se construyen relatos identitarios y simbólicos que politizan el espacio, borrando cualquier recuerdo que no encaje con una visión de futuro especifica, como aquellas que promueven el desarrollo, el progreso y la modernidad en la construcción de una infraestructura frente a aquellas visiones consideradas arcaicas e informales (Delgado, 2017, p. 5).
Para Víctor Delgadillo (2014) el desarrollo urbano de las ciudades siempre se ha manifestado mediante lo que define como ciclos de expansión y destrucción, en los que se demuelen edificaciones para dar paso a nuevas construcciones. Sin embargo, resalta que el contexto de las políticas neoliberales, la demolición edilicia se ha practicado con muy diferentes motivos entre los que se encuentran: la captura de la renta potencial de suelo, el combate al gueto o el declive urbano (Delgadillo, 2014, p. 8). Esta perspectiva sobre el territorio implica asumir que aquello que se demuele es, por definición, considerado menos valioso que aquello que se decide conservar. Pero al mismo tiempo, es evidencia de un proceso de desvalorización en el que el valor de cambio se ha impuesto al mundo de la vida (Davis 2001 en González Luna, 2014, p. 291). Un proceso que opera a partir de un vaciamiento simbólico en el que se pasa a considerar que ciertas vidas y territorios son más valiosos que otros con relación a su posición en la escala social.
Desde algunas posturas críticas a la noción de patrimonio (Tapia, 2018; Hernández, 2021), se ha cuestionado una visión esencialista que sostiene que ciertos objetos, lugares o prácticas poseen un “valor intrínseco”, proponiendo en cambio que todo valor es asignado de forma jerarquizada desde posturas siempre políticas e ideológicas. Es decir, la valoración de un espacio, territorio u objeto no es una cualidad neutral o fija interna de dichas entidades, sino una condición contingente, construida a través de juicios de valor insertos en regímenes de valor establecidos históricamente (Tapia, 2018, p. 82).
Como indica Tapia, uno de esos regímenes es justamente aquel que persiste de la segmentación entre lo que es considerado alta y baja cultura, concebida no solo como una cuestión de identidad de clase sino también como un indicador de aquella pretendida correlación directa entre grupos sociales y estructuras de evaluación estéticas que determina dónde es correcto conservar y dónde en cambio resulta aceptable mirar a otro lado o intervenir sin restricciones (Tapia, 2018, p. 86).
Autores como Urrieta, desde una visión más amplia, prefiere definir el patrimonio urbano como “aquello que la ciudad hereda a la ciudad” (Urrieta, 2023). Aunque no compartimos del todo la postura del autor, resulta un planteamiento valioso en tanto que propone pensar el patrimonio más allá de la visión esencialista de “valor intrínseco”, centrando su definición en la noción de “lo que se hereda”. Al respecto, vale la pena recordar cómo es que para Walter Benjamin, “no hay un documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie y así como no está libre de barbarie, tampoco lo está de los procesos de transmisión a través del cual los unos lo heredan a los otros” (Benjamin, 2008, p. 42).
A partir de esta visión, la propuesta hecha por Urrieta adquiere un matiz más provocador y, al mismo tiempo, nos permite cerrar la relación entre el poder de la élite y el poder infraestructural. Ya que nos permite comprender que lo que la ciudad capitalista hereda, más que solo los edificios que dan fe del histórico poder de las élites, es un testimonio de violencia y dominación. Uno que se puede leer a través del tendido de la infraestructura y los modos que a su paso han ido fragmentando el paisaje y las memorias consideradas menos importantes. Así, el verdadero patrimonio que la ciudad capitalista hereda a la ciudad es el olvido, que se presenta como fragmentos desde la misma noción igualmente fragmentaria que supone la idea del objeto patrimonializado.
3. Estrategia metodológica y procedimiento de análisis
Para la obtención y análisis de los resultados se adoptó un enfoque de investigación cualitativo. Partimos del supuesto teórico de que la infraestructura más que sólo un artefacto técnico o logístico se presenta como “un ensamblaje sociotécnico y procesual que vincula objetos, materiales, cuerpos e historia en interacciones siempre atravesadas por la desigualdad y el poder” (Girola y Garibotti, 2022, p. 242)
Este enfoque nos permitió situar en el centro la experiencia de individuos y grupos afectados por la construcción y ampliación de la autopista México-Pachuca, así como en los documentos y discursos que buscaron legitimar su construcción. Para ello, la investigación se orientó a comprender cómo las personas construyen el mundo a su alrededor, lo que hacen o lo que les sucede en términos que sean significativos y que ofrezcan una comprensión profunda del fenómeno estudiado (Flick, 2007).
3.1. Enfoque y categorías de análisis
La estrategia de análisis se centró en el interpretativo de la infraestructura (Lueger y Froschauer, 2018; Martínez Tapia, 2025), el cual está orientado a abrir la “caja negra” del desarrollo e imposición de la infraestructura en el territorio. Para ello se adoptaron dos categorías centrales:
- Los motivos de existencia: que nos permiten entender por qué y cómo existe la infraestructura en su forma actual, abarcando sus componentes, intereses y negociaciones (Lueger y Froschauer, 2018, p. 69) (Por ejemplo, proyectos de expansión, acuerdos entre empresas y gobierno, así como conflictos con actores locales).
- Condiciones de existencia: Los cuales visibilizan las condiciones socioculturales y materiales que posibilitaron la obra (Lueger y Froschauer, 2018, p. 70). Es decir, reasentamientos, destrucción de patrimonio, desarraigo, pérdida de medios de vida, empobrecimiento y otras problemáticas que revelan los estratos de poder y desigualdad sobre los que se erige la infraestructura.
Estas categorías, empleadas como ejes de codificación, se utilizaron para articular el marco teórico con los objetivos de investigación: examinar la reproducción de patrones de destrucción, desvalorización y marginación territorial, analizar los mecanismos de control y disciplinamiento social ejercidos a través de la infraestructura y comprender cómo la autopista ha promovido el borrado de la memoria colectiva y la desvalorización del territorio y de sus habitantes.
3.2. Estrategias de obtención de datos
La recopilación de información fue producto de una combinación de diferentes tipos de fuentes con la finalidad de triangular diferentes perspectivas en torno a la autopista:
- Revisión de documentos oficiales: Diario Oficial de la Federación, Gaceta del Gobierno del Estado de México, Planes de Desarrollo Urbano de Ecatepec de Morelos, la memoria técnica descriptiva del proyecto y los materiales disponibles en el Archivo General de la Nación.
- Fuentes secundarias y Hemerográficas: revisión de presa y archivos audiovisuales, motores de búsqueda por fecha de Google, utilizando términos clave como “obra”, “construcción”, “ampliación” y “Autopista México-Pachuca”. Después de una revisión sistemática se descartaron aquellos documentos menos relevantes. Específicamente, se excluyeron aquellos que no se relacionaban directamente con las obras de ampliación. Esta intervención como hemos mencionado se llevó a cabo entre 2008 y 2016. También se incluye la información de investigaciones anteriores, tesis y artículos indexados.
- Fuentes primarias: se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas realizadas a vecinos de la autopista en pueblos como San Pedro Xalostoc y Santa María Tulpetlac realizadas entre 2023 y 2024.
Nuestra intención con este acercamiento fue reconstruir el discurso gubernamental, así como el contexto político y social y territorial alrededor de la ampliación y construcción de la autopista.
3.3. Estrategia de análisis
El material recopilado se sometió a un proceso de codificación temática con ayuda del software de análisis ATLAS.ti, identificando por orden de densidad los patrones interpretativos presentados en la Tabla 1.
Tabla 1. Motivos y condiciones de existencia por densidad.
| Motivos de existencia | Condiciones de existencia |
| Intereses económicos | Destrucción del patrimonio |
| Exclusión de participación ciudadana | Exclusión del transporte |
| Inconformidad de vecinos | Proyecto inconcluso |
| Indiferencia gubernamental | Daño a propiedades |
| Necesidad de liberar la circulación privada | Despojo |
Fuente: elaboración propia con ayuda de software de análisis ATLAS.ti
El uso del software ATLAS.ti fue útil para clasificar cada tema de acuerdo con los intereses teóricos expuestos en redes temáticas, en ocasiones intrincadas que permitieron ir limpiando la información hasta obtener un hilo discursivo más coherente. Es decir, se utilizó como una herramienta de ordenación y clasificación de la información. Esta estrategia metodológica nos permitió identificar las manifestaciones del poder infraestructural del Estado, identificando cómo durante la obra, se reprodujo el patrón histórico de urbanización que ha caracterizado al municipio de Ecatepec.
4. Esconder la memoria bajo el concreto
4.1. Destrucción de la memoria
A quien haya visitado alguna vez Ecatepec, le costaría trabajo imaginar que este extenso territorio, hoy habitado por nada menos que 1.64 millones de personas (INEGI, 2020), fue hasta hace no mucho un paisaje dominado por actividades agrícolas y ganaderas (Bassols y Espinosa, 2011, p. 184), habitado por rancherías y antiguas comunidades que vivieron por mucho tiempo a orillas del lago de Texcoco. Esta laguna y sus humedales, que llegaron a cubrir hasta principios del siglo XX, hasta un 50% del actual territorio municipal urbanizado, fue clave para la vida en la región y dejó una huella profunda en la identidad histórica de algunos pueblos que habitaron esta región mucho antes de la colonización europea. Tal es el caso de localidades como Santa María Tulpetlac, nombre náhuatl que significa “el lugar de los petates de tule”[5], o San Pedro Xalostoc, donde se venera a San Pedro Apóstol sobre una canoa, evocando la faceta del pescador, quizá como un eco de los antiguos medios de subsistencia de estas poblaciones (Pastrana Flores, 2007, pp. 91-93).
En Ecatepec, la llegada de la industria en los años cuarenta marcó el fin del pasado lacustre y rural que había definido a este territorio durante siglos (Martínez Tapia, 2025; Pastrana Flores, 2007; Bassols y Espinosa, 2011, p. 185), dando paso a su integración a la mancha urbana de la Ciudad de México. Este hito, sin embargo, no puede entenderse de forma aislada; forma parte de un largo ciclo de colonización emprendido tras la invasión europea en el siglo XVI, y acelerado por la infraestructura moderna a partir del siglo XX. Se trata de un proceso caracterizado por la lenta, pero decidida modificación/destrucción del paisaje, que bajo la mirada colonizadora fue entendida desde el inicio como un obstáculo y un peligro para recrear las condiciones necesarias para implantar sus formas de vida sobre los pueblos subyugados. Proceso que, posteriormente resultó altamente funcional para la expansión y dominación del Estado capitalista.
Si bien la llegada de los ferrocarriles y la electricidad a finales del siglo XIX, acrecentaron la centralidad de la capital mexicana (Olivera, s.f., p. 3), fueron las carreteras, las que supusieron un símbolo de innovación técnica, velocidad y eficiencia que permitieron materializar las ideas de modernidad y progreso a lo largo del territorio de un modo en el que no lo pudieron hacer los sistemas guiados (Zunino Singh et al., 2021, p. 13). La construcción de la carretera panamericana (México-Nuevo Laredo) o carretera México 85 en los años veinte (SCT, 2015), de la que fue parte la antigua carretera a Pachuca, actual Vía Morelos, constituyó así el eje de la expansión urbana industrial durante los siguientes años. Estas infraestructuras fueron construidas sobre la planicie aluvial que alguna vez fue la orilla del lago de Texcoco. Terrenos que en algún momento sirvieron de sustento para la agricultura de la región.
La desecación del lago de Texcoco no se trató de un proceso natural sino producto de una decisión gubernamental deliberada ligada al crecimiento industrial del municipio. Este proceso inició en 1927 y culminó aproximadamente en 1964 (Pastrana Flores, 2007, p. 140), fue un proceso de destrucción creativa que se aceleró tras la instalación de la Sosa Texcoco en 1942. Fueron los grandes volúmenes de agua que consumía esta fábrica lo que contribuyeron al rápido agotamiento del lago (Pastrana Flores, 2007, p. 139).
La gradual desaparición de las aguas poco a poco dejó al descubierto un extenso desierto de polvaredas que debido a las altas concentraciones de tequesquite no podía ser aprovechado para el uso agrícola (Soto Coloballes, 2020). Sin embargo, la planicie vacía, no tardó en ser vista como una oportunidad para la expansión urbana. Así, en 1949, el Gobierno planteó de forma oficial, dar uso urbano a estos terrenos, buscando “resolver” la demanda de vivienda en el Distrito Federal e iniciando un proceso de especulación del territorio, aprovechado por promotores inmobiliarios y diferentes actores políticos (COPEVI, 1976 en Olivera, s.f., p. 4).
Ecatepec ya era un territorio rural marginado e históricamente empobrecido previo a la implantación de este proyecto modernizador. Lo que quizá influyó en el modo en el que se instrumentalizó el mercado de tierra informal que produjo una urbanización improvisada y precaria en donde el Estado envío a los expulsados de la ciudad debido a los altos precios del suelo. Fue la industria la que atrajo la migración masiva del campo a la ciudad y las carreteras las que permitieron ese flujo constante de personas, en su mayoría jóvenes campesinos e indígenas de bajos ingresos provenientes de los estados vecinos.
A partir de 1950 se conformaron las primeras colonias de habitación popular (Araiza, 2022; Bassols y Espinosa, 2011, p. 185) y en 1969 el Estado había autorizado la mayor parte de la superficie de fraccionamientos habitacionales, muchos de los cuales aún ahora presentan déficits en infraestructura y servicios (Olivera, s.f., p. 5). Como indican algunos autores, se trató de un proyecto de modernización de clase basado en la subordinación y la explotación (González Luna, 2014, p. 223), un lento proceso de transformación instituido, heredado y continuado desde la colonización europea acelerado por la industrialización con un marcado trasfondo racial (Davis, 2014, p. 76), herencia del pasado colonial persistente en el tejido urbano a través de la segregación.
En la década de los sesenta durante el sexenio de Adolfo López Mateos se construyó la autopista de cuota México 85D. Planteada en un inicio como una vía de cuota alternativa a la ya existente carretera federal 85 (Vía Morelos). Esta autopista se construyó casi en paralelo, seccionando el antiguo camino que unía los pueblos originarios de Ecatepec: San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santa María Tulpetlac y San Cristóbal Ecatepec, por donde corría el acueducto de Chiconautla y que hoy se conoce en Ecatepec como la Avenida de los Siete Pueblos o Avenida Acueducto (Martínez Tapia, 2025, p.155).
Si la industria prácticamente absorbió la vida rural de este municipio, la autopista construida de cuatro carriles en alto sin pasos peatonales, terminó por fragmentar aún más la vida de estos pueblos ancestrales. Como Eloina Pastrana en su investigación doctoral demuestra, la gente que tenía tierras hacia la Sierra de Guadalupe tenía que arriesgarse a cruzar la pista. Situación que más de una vez cobró la vida de algunos de sus habitantes (Pastrana Flores, 2007, pp. 151-152).
Retomando una de las conclusiones expuestas por Elena Ficek con relación a su estudio en Darien en Panamá, podríamos argumentar también que la urbanización en Ecatepec fue el resultado de la “lógica occidental que diferencia entre cultura y naturaleza, entre lo arcaico y lo moderno para justificar la dominación a aquellas y aquellos clasificados como no humanos, no el resultado de la falta de planificación y de un proyecto de ciudad fallido” (Ficek, 2021, p. 140). Así la expansión del Estado es un proceso largo, constituido a partir de la desvalorización del territorio y su revalorización como baldío, listo para urbanizar.
4.2. Destrucción del patrimonio
Las obras preliminares para la ampliación de cuatro a ocho carriles de la autopista México-Pachuca se llevaron a cabo durante los últimos años del sexenio de Vicente Fox Quezada. Durante este periodo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comenzó el proceso de expropiación de tierras en la zona de San Cristóbal a la altura del Puente de Fierro. El objetivo era preparar los libramientos necesarios para iniciar el proyecto. Las primeras intervenciones se oficializaron en 2006, a cargo de Empresas ICA, específicamente en la zona del Albarradón, cerca de San Cristóbal Ecatepec. Estos trabajos incluyeron la construcción de puentes, ampliación de carriles y pasos a desnivel en toda esta zona.
En julio de 2006 cuando diversos medios informaron que Empresas ICA había demolido 150 metros del Albarradón de Ecatepec, un dique construido en el siglo XVII para evitar las inundaciones causadas por los extintos lagos, y que apenas unos años antes había sido declarado Monumento Histórico por el propio Vicente Fox (Salinas, 2006). Además, vecinos y asociaciones civiles denunciaron el derribo de 50 árboles y una serie de excavaciones en el monumento conocido como “Casa de Morelos”. Argumentando que, a pesar de sus quejas, los trabajadores de la empresa continuaron con las obras de construcción con total indiferencia (Salinas, 2006).
En febrero de 2009, empresa ICA recibió un contrato de 1,197 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto de ampliación de la autopista en el tramo Ecatepec-Santa Clara (Iniesta, 2009). El proyecto se integró como parte del Programa Nacional de Infraestructura del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Este plan, promovido como una respuesta para paliar la crisis económica de 2008 (CNN y ExpansiónMx, 2009), priorizaba la construcción de una red de autopistas bajo el discurso del “desarrollo sostenible” y la “productividad” (Calderón, 2007, p. 6). Una ejecución que, al menos en Ecatepec, hizo evidentes las graves contradicciones entre el proyecto y la realidad.
En la memoria técnica descriptiva desarrollada por la empresa LATINSA[6] en 2006, se proponía ampliar la autopista de cuatro a ocho carriles, pasando de 34 metros a 40 metros (LATINSA, 2006, pp. 5-6). Sin embargo, esta expansión se planteó como si en realidad no hubiera nada al otro lado de la autopista, omitiendo ajustar la distancia de seguridad como establecía el Plan de Desarrollo Urbano lo que hubiera implicado llevar a cabo muchas más expropiaciones de las previstas. Esta decisión, más económica que técnica, dejó a cientos de viviendas a menos de 60 centímetros de la vialidad, exponiendo a los habitantes a las altas velocidades de la vialidad sin apenas medidas de protección.
Por otro lado, en la memoria se planeaba llevar a cabo los trabajos de ampliación en un plazo no mayor a 12 meses (LATINSA, 2006, p. 10). Sin embargo, la obra se extendió a 72 meses (hasta 2015) y superó en un 91.84% los costos previstos[7]. Durante las obras eran comunes las quejas por parte de los vecinos que denunciaban falta de información, consulta e indiferencia por parte de la constructora. Aunque la obra trajo consigo ciertas mejoras a la infraestructura de las colonias como mejora en la red de drenaje, la mayoría de los afectados quienes vivían en los linderos enfrentaron la ampliación de la autopista como una intromisión agresiva en sus vidas que terminó exponiéndolos a riesgos innecesarios.
En 2010 por ejemplo, mientras se construía un paso a desnivel, una casa se derrumbó sobre trabajadores de Empresa ICA a la altura de la localidad conocida como La Palma, dejando un saldo de dos trabajadores fallecidos. Tras este incidente, el tramo donde se realizaban las obras fue clausurado temporalmente (Salinas, 2010). Sin embargo, más allá de este sitio las obras continuaron sin ninguna modificación. Entre otros incidentes, uno de los eventos que hizo más evidente el peligro al que estaban expuestos los vecinos se hizo manifiesto 2013, cuando una pipa que transportaba gas LP perdió el control y chocó a la altura del pueblo de San Pedro Xalostoc, causando una explosión que mató a 27 personas, destruyó 45 viviendas y dejó 30 heridos (BBC Mundo, 2013; Salinas, 2013).
Tras estos incidentes, medios y autoridades trataron de minimizar los hechos, intentando culpar a los habitantes y recurriendo a la estigmatización; los culparon por construir irregularmente o invadir los terrenos a lado de la autopista. Pese a que muchas personas tenían escrituras y habían alertado previamente sobre el riesgo inminente al que habían sido expuestos (Araujo, 2013). Las autoridades buscaron justificar sus omisiones alegando que no había otra alternativa debida a la “complejidad técnica” del proyecto.
4.3. Desposesión y exclusión
Desde el principio, el proyecto de la autopista abordó el tráfico como un problema generado por la presencia del transporte concesionado que desde sus inicios hacía paradas a lo largo de la autopista. En consonancia con los intentos fallidos de prohibir su circulación en carreteras desde el sexenio de Salinas de Gortari (Martínez Tapia, 2025, p. 168). Este tipo de transportes suponía un obstáculo para los intereses económicos y políticos e impulsaron realmente la apertura de las concesiones carreteras al sector privado más allá del discurso de prosperidad y desarrollo con el que se publicitaban. En realidad, el problema no era solo el transporte concesionado, sino el uso que la gente hacía de la infraestructura, considerado inapropiado para el imaginario de una vía de circulación privada que se buscaba promover.
Durante la obra, una de las preocupaciones recurrentes de los vecinos era la incertidumbre por la cancelación de este tipo de servicio, que, a pesar de ser una opción peligrosa por no contar con paradas formales o espacio para el ascenso y descenso de pasajeros, era por el medio de transporte más cercano a estas comunidades que permitía a los habitantes acceder a sus fuentes de trabajo o escuelas de forma rápida y eficaz. La cancelación de algunas paradas y la falta de avisos formales durante el desarrollo de la obra aumentaron la incertidumbre de los vecinos debido al impacto negativo que este tipo de intervenciones tenía en su cotidianidad.
Después del incidente con la pipa de gas, la sensación de exclusión fue particularmente importante en los vecinos de la colonia Hank González, quienes buscaron entablar en distintas ocasiones un diálogo con las autoridades para negociar la cancelación de su parada. Sin embargo, lo que encontraron fueron diatribas y un trato condescendiente. Paradójicamente, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), argumentó la imposibilidad de mantener la parada justificándose en criterios de seguridad, como una medida para evitar accidentes (El mexiquense hoy, 2013).
En 2016, la autopista fue finalmente inaugurada en un magno evento con la presencia presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y otros funcionarios federales y estatales. En su discurso, el entonces presidente enalteció las virtudes del proyecto, hablando de los múltiples beneficios que traería a la población. Así culminaron 7 años de obras y más de 20 años de la concepción de todo un megaproyecto de conectividad portuaria neoliberal. Enmarcado en un discurso triunfalista y de inclusión, que intentaba sublimar los sobrecostos y contradecía lo que muchos notaron desde el principio: la autopista no mejoró el tiempo de traslado de las personas, sólo hizo los embotellamientos más grandes y monumentales. Benjamín, habitante de la colonia Ampliación Tulpetlac, reflexiona con resignación sobre por qué la autopista fue diseñada así y no de otra manera. Su reflexión, como la de otros entrevistados refleja una visión en la que la infraestructura aparece como un hecho inevitable:
“Yo tengo conocimiento nulo sobre el urbanismo y también sobre la topografía y todas esas materias que lo hacen, pero quiero pensar que no había otra forma de ampliarse, solamente era a esa magnitud, es decir, a los lados, porque pues no. Realmente no tenían a dónde llevársela, o a dónde poner la autopista o realmente el espacio es muy poco ahí” (Benjamín, 2023).
La percepción de lo inevitable es recuperada por Deniss Rodgers quien a partir de Norbert Elias, la describe como el indicativo de una forma más amplia de pacificación, en donde la asimilación de un discurso particular condiciona la visión del mundo de los agentes sociales individuales de una manera que los lleva a conformarse con un orden dominante. Aceptando la inevitabilidad de la transformación, e incluso su necesidad como una forma imparable de progreso (Rodgers, 2012, p. 427). Así, la percepción de que “no había otra forma”, aparece como una legitimación pasiva del proyecto. Una legitimidad por defecto que no se ha logrado a través del consenso sino por la percepción de lo inevitable sobre lo que se funda una nueva normalidad.
5. Conclusiones
En este trabajo se ha abordado el caso de la autopista México-Pachuca como una infraestructura que contribuyó a reproducir patrón de urbanización abyecta en el Municipio de Ecatepec, el cual está caracterizado por la destrucción del patrimonio, la fragmentación del territorio y el despojo de sus habitantes.
Los hallazgos ponen en evidencia que la transformación del paisaje operó sobre una base histórica de desigualdad que se acrecentó a medida que se extendía el tendido de infraestructura. En especial acrecentándose con la construcción de carreteras y la instalación de la industria a lo largo del municipio. Así las comunidades han ido viendo a lo largo de su historia la progresiva fragmentación de su territorio como efecto de la desvalorización de su patrimonio y modos de vida.
El proyecto también actuó como un mecanismo de control y disciplinamiento social. Una herramienta de dominación que priorizó los intereses económicos, sobre las necesidades de la población, restringiendo su acceso a servicios y espacios, y promoviendo la transformación urbana como un hecho inevitable, en el que las comunidades terminan por aceptar una relación de subordinación con respecto de la ciudad y el territorio que habitan.
En conjunto, estos patrones permiten concluir que la autopista se ha configurado como una manifestación del poder y la violencia infraestructural del Estado, reproduciendo largos procesos de despojo simbólico y material. Confirmando así que la infraestructura no solamente es capaz de transformar el paisaje, sino que puede ser un instrumento de reconfiguración cultural y política.
Entre las incógnitas que aún están presentes están: la visión de la propia empresa constructora y su relación como mediador entre la población y el aparato gubernamental, así como las formas de resistencia presentes que han permitido a pesar de todo, mantener los “ecos del pasado” del municipio, los cuales persisten pese a la embestida modernizadora.
6. Referencias
Amador, N. (2002). Punto de acuerdo en torno a la construccion de la autopista México-tulancingo (Diario De Los Debates Del Día) [PDF]. Secretaría de Gobernación. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2002/10/asun_68906_20021001_1134157185.pdf
Appel, H. C. (2012). Walls and white elephants: Oil extraction, responsibility, and infrastructural violence in Equatorial Guinea. Ethnography, 13(4), 439–465. Retrieved March 13, 2025, from https://doi.org/10.1177/1466138111435741
Araiza, E. (2022). Vivir una vida a medias, Ecatepec, Estado de México (1st ed.) [e-book]. UACM.
Araujo, B. (2013, May 12). La vida después de la tragedia de Xalostoc. desinformémonos. Retrieved October 21, 2024, from https://desinformemonos.org/la-vida-despues-de-la-tragedia-en-xalostoc/
Auyero, J. (2021). Pacientes del estado (serie lectores) (2nd ed.). Eudeba, Universidad de Buenos Aires.
Bassols, M., & Espinosa, M. (2011). Construcción social del espacio urbano: Ecatepec y Nezahualcóyotl. Dos gigantes del oriente. Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 7(2), 181–212. Retrieved June 11, 2024.
BBC Mundo. (2013, May 7). México: el infierno que despertó a un barrio de Ecatepec. BBC Mundo. Retrieved October 21, 2024, from https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130507_explosion_gas_ecatepec_mexico_accidente_an
Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la Historia y otros fragmentos (B. Echeverría, Trans.; 1st ed.). Universidad Autónoma de la Ciudad de México; ítaca.
Calderón, F. (2007). Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. Congreso. https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/53BD1AF80E1000BF05257BC500767455/$FILE/ProgramaNacionalInfraestructura.pdf
Camargo, A., & Uribe, S. (2022). Infraestructuras: Poder, espacio, etnografía. Revista Colombiana de Antropología, 58(2), 9–24. https://doi.org/10.22380/2539472x.2370
CNN & ExpansiónMx. (2009, February 16). ICA obtiene contrato para autopista. Expansión. Retrieved October 20, 2024, from https://expansion.mx/negocios/2009/02/16/ica-obtiene-contrato-para-autopista
Cowen, D. (2019). Following the infrastructures of empire: Notes on cities, settler colonialism, and method. Urban Geography, 41(4), 469–486. https://doi.org/10.1080/02723638.2019.1677990
Davis, M. (2014). Planeta de ciudades miseria (1st ed.). Ediciones Akal, S.A.
Delgadillo, V. (2014). Destrucción y conservación del patrimonio urbano. In Posgrado de Urbanismo. (Ed.), Anuario de Investigación del Posgrado en Urbanismo (pp. 131–149) [PDF].
Delgado, M. (2017, May 11). El olvido como patrimonio; Los trabajos de borrado en la construcción social del pasado [Conferencia]. Paisajes del habitar industrial en el sur de Chile, Universidad de Valdivia, Chile, Valdivia.
Di Nunzio, M. (2018). Antropology of infrastructure (Research Note 01). LSE Cities Research Officer; London School of Economics and Political Science.
El mexiquense hoy. (2013, June 22). Vecinos de Hank González piden información sobre paradas del transporte público en la autopista México-Pachuca. El mexiquense hoy. Retrieved October 21, 2024, from https://elmexiquensehoy.blogspot.com/2013/07/vecinos-de-hank-gonzalez-piden-se.html
Ficek, R. (2021). La carretera de Darién, el Estado panameño y los pastos sin historia (1971-1977). In D. Zunino, V. Gruschetsky, & M. Piglia (Eds.), Pensar las infraestructuras en latinoamérica (1st ed., pp. 123–144). Teseopress; Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología; Centro de historia intelectual.
Flick, U. (2007). El diseño de investigación cualitativa (1st ed.) [e-book]. Morata.
Girola, M., & Garibotti, M. (2022). Reflexiones antropológicas sobre las infraestructuras urbanas a partir de una experiencia de investigación-extensión en el área metropolitana de buenos aires. Relaciones, 47(2), 038. https://doi.org/10.24215/18521479e038
González Luna, F. (2014). Espacio y violencia, una mirada a través de la Ciudad de México [Doctoral dissertation, Universidad Nacional Autónoma de México]. Programa de Posgrado en Geografía. http://132.248.9.41:8880/jspui/handle/DGB_UNAM/TES01000709913
Guzmán, A., Lozano, A., & Miranda, M. (2018). Herramienta para búsquedas de grado de marginación urbana,. Instituto de ingeniería de la UNAM. Retrieved October 19, 2020, from http://giitral.iingen.unam.mx/Estudios/EOD-Estadisticas-02.html
Hernández, S. (2021). El patrimonio como ideología y como dispositivo de objetivación de la memoria: aportes teóricos para el estudio de los procesos de patrimonialización. Revista Cultura y Representaciones Sociales, 15(30), 27–30. Retrieved May 30, 2025, from https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-81102021000100003&script=sci_abstract&tlng=es
Iniesta, J. (2009, February 16). Ampliará ICA Autopista México-Pachuca con mas de 80 mdd. T21. Advance online publication. https://t21.com.mx/terrestre-2009-02-16-ampliara-ica-autopista-mexico-pachuca-mas-80-mdd/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020 (Población rural y urbana) [Informe]. https://www.inegi.org.mx/
Jirón, P., & Imilán, W. (2021). Infraestructuras temporales o las precarias formas de construir ciudad en América Latina. In D. Zunino, V. Gruschetsky, & M. Piglia (Eds.), Pensar las infraestructuras en latinoamérica (1st ed., pp. 245–260). Teseopress.
Knox, H. (2017). Affective infrastructures and the political imagination. Public Culture, 29(2), 363–384. https://doi.org/10.1215/08992363-3749105
Latinoamericana de Ingeniería Civil S.A. de C.V. (2006). II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes parciales de desarrollo [Memoria técnica descriptiva]. Semarnat. https://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/mex/estudios/2007/15EM2007V0004.pdf
Latour, B. (2008). Reensamblar lo social (1st ed.). MANANTIAL.
Lueger, M., & Froschauer, U. (2018). Artefaktanalyse. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18907-5
Mann, M. (2008). Infrastructural power revisited. Studies in Comparative International Development, 43(3-4), 355–365. https://doi.org/10.1007/s12116-008-9027-7
Martínez Tapia, J. (2024). Las infraestructuras como objeto de estudio [Review of the book Pensar las infraestructuras en latinoamérica]. URBEāctĭo, 1(1), 77–80. https://doi.org/10.70207/urbeactio.2024-4
Martínez Tapia, J. (2025). La violencia infraestructural en la producción de una movilidad vulnerable: el caso del transporte urbano concesionado de ruta fija de la autopista México-Pachuca [Doctoral dissertation, Instituto Politécnico Nacional].
McCallum, S., & Zunino, D. (2023). Infraestructuras de movilidad. In D. Zunino, P. Jirón, & G. Giucci (Eds.), Nuevos términos clave para los estudios de movilidad en américa latina (spanish edition) (pp. 153–165). Teseo.
Olivera, P. (s.f.). Proceso de urbanización en Ecatepec, El estado como agente promotor. Observatorio Geográfico América Latina, 1–8. Retrieved June 11, 2024, from http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal3/Geografiasocioeconomica/Geografiaurbana/06.pdf
Pastrana Flores, L. (2007). Hacer pueblo en el contexto industrial metropolitano: 1938-2006 [Doctoral dissertation, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social]. TE P.F. 2007 Leonor Eloina Pastrana Flores.pdf. http://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/1319
Pilo’, F. (2022). Security planning, citizenship, and the political temporalities of electricity infrastructure. Urban Geography, 1–20. https://doi.org/10.1080/02723638.2022.2091303
Renan, E. (1882, March 11). ¿Qué es una nación? [Conferencia]. Paris, Francia. https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20140308_01.pdf
Rodgers, D. (2012). Haussmannization in the tropics: Abject urbanism and infrastructural violence in nicaragua. Ethnography, 13(4), 413–438. https://doi.org/10.1177/1466138111435740
Rodgers, D., & O’Neill, B. (2012). Infrastructural violence: Introduction to the special issue. Ethnography, 13(4), 401–412. https://doi.org/10.1177/1466138111435738
Salinas Arreortua, L., & Soto Delgado, L. (2021). El consenso en la ciudad post-política. empresas inmobiliarias y gobiernos locales en la construcción masiva de vivienda en la periferia de la ciudad de méxico. Revista de Urbanismo, (45), 108. https://doi.org/10.5354/0717-5051.2021.58520
Salinas, J. (2006, July 12). Destruyen monumento histórico para ampliar la México-Pachuca. La jornada. Retrieved October 20, 2024, from https://www.jornada.com.mx/2006/07/13/index.php?section=estados&article=038n2est
Salinas, J. (2010, May 7). Una casa se les vino encima cuando cavaban una zanja en la autopista México-Pachuca Mueren 2 trabajadores en obra de la SCT en Ecatepec; 3 heridos. La Jornada, 32. Retrieved October 21, 2024, from https://www.jornada.com.mx/2010/05/07/estados/032n1est
Salinas, J. (2013, May 8). tragedia en Ecatepec 22 muertos y 31 heridos. La Jornada, 2. Retrieved October 21, 2024, from https://www.jornada.com.mx/2013/05/08/politica/002n1pol
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2015). El Caminero en la historia. Secretaría de Comunicaciones y transportes. Retrieved August 7, 2024, from https://www.gob.mx/sct/articulos/el-caminero-en-la-historia-13124
Soto Coloballes, N. (2020). Proyectos y obras para el uso de los terrenos desecados del antiguo lago de texcoco, 1912-1998. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, (58), 259. https://doi.org/10.22201/iih.24485004e.2019.58.70695
Star, S. (1999). The ethnography of infrastructure. American Behavioral Scientist, 43(3), 377–391. https://doi.org/10.1177/00027649921955326
Tapia, B. (2018). Pertinencia de los conceptos régimen de valor y valor intrínseco para explicar las contradicciones en los procesos de patrimonialización. Revista Latinoamericana e Caribenha de Geografia e Humanidades, 1(1), 81–94. Retrieved March, 2018, from https://www.redalyc.org/journal/6040/604065686010/html/
Urrieta, S. (2023). Espacio público y patrimonio urbano: lo que la ciudad hereda a la ciudad. Instituto Politécnico Nacional.
Urry, J. (2007). Mobilities (1st ed.). Polity Press.
Williams, F. (2021). El caso de la represa hidroeléctrica: infraestructura, ambiente y paisaje en la ajenda problemática del siglo XXI. In D. Zunino, V. Gruschetsky, & M. Piglia (Eds.), Pensar las infraestructuras en latinoamérica (1st ed., pp. 187–204). Teseopress.
Zedillo, E. (2000, October 6). Decreto por el que se declara de utilidad pública la ampliación de la carretera México-Pachuca, tramo Entronque Santa Clara-Ojo de Agua, por lo que se expropia a favor de la Federación una superficie de 31,530.00 metros cuadrados, ubicada en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Diario Oficial de la Federación, 5(DLXV), 68–70. Retrieved October 20, 2024, from https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2061697&fecha=06/10/2000#gsc.tab=0
Zunino Singh, D., Gruschetsky, V., & Piglia, M. (2021). Pensar las infraestructuras en latinoamérica (1st ed.) [PDF]. Tesseopress; Instituto de Estudios sobre la Ciencia y Tecnología.
Notas
[1] El Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene la función de publicar en el territorio nacional: leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación, a fin de que éstos sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.
[2] Este documento se trata de un punto de acuerdo celebrado el 1 de octubre del 2002 en la cámara de diputados, publicado por el entonces diputado Narciso Alberto Amador, en él se describe a la autopista México-Tuxpan como un proyecto “largamente construido” desde 1994 y se agradece “el empeño y el esfuerzo del licenciado Roberto Hernández” magnate tuxpeño exdirector general del Banco Nacional de México en 1992.
[3] El presente trabajo es un derivado de la tesis doctoral titulada: “La violencia infraestructural en la producción de una movilidad vulnerable: el caso del transporte urbano concesionado de ruta fija de la autopista México-Pachuca”.
[4] Según el diccionario de la Lengua Española, Abyecto es un adjetivo que significa: Despreciable, vil en extremo, sinónimo de ruin, vil, infame, bajo, despreciable, miserable, rastrero, odioso, repugnante. Disponible en: https://dle.rae.es/abyecto?m=form
[5] El tule también llamado junco o espadaña, es una planta acuática nativa de los lagos y pantanos de Norteamérica. Su nombre deriva del náhuatl tōlli(n) que significa ‘junco’. Su tallo era utilizado para la fabricación de utencilios, textiles en la época precolombina.
[6] Empresa con domicilio fiscal en una casa habitación dentro de una colonia popular de San Luis Potosí, que desde 2003 a 2013 se dedicó a la construcción, supervisión y planeación de infraestructura en toda la república. Ver: https://www.latinsa.com/
[7] Para determinar si hubo sobrecosto tomando en cuenta la inflación, necesitamos ajustar el presupuesto original de 1,197 millones de pesos en febrero de 2009, a valores de julio de 2016, cuando se inauguró el proyecto. En el discurso inaugural de este tramo carretero el entonces presidente Enrique Peña Nieto comentó que la obra había tenido un costo de 3,100 millones de pesos.